Rusia vista por Herriot y de Monzie
Dos Libros.
Se predecía que Francia sería la última en reconocer de jure a lo Soviets. La historia no ha querido conformarse a esta predicción. Después de seis años de ausencia, Francia ha retornado, finalmente a Moscou. Su embajador, Mr. Herbette, acaba de instalarse en la capital de todas las Rusias y de los todos los Soviets. Hace más de un mes que Krassin y su séquito bolchevique funcionan en París en el antiguo palacio de la embajada zarista que, casi hasta la víspera de llegada de los representantes de la Rusia nueva, alojada a algunos emigrados y diplomáticos de la Rusia de los zares.
Francia ha liquidado y cancelado en pocos meses la política agresivamente anti-rusa de los gobiernos del bloque nacional. Estos gobiernos habían colocado a Francia a la cabeza de la reacción anti-sovietista. Clemenceau definió la posición de la burguesía francesa a los soviets en una frase histórica: "La cuestión entre los bolcheviques y nosotros es una cuestión de fuerza". El gobierno francés reafirmó, en diciembre de 1919, en un debate parlamentario, su intransigencia rígida, absoluta categórica. Francia no quería ni podía tratar ni discutir con los Soviets. Trabajaba, con todas sus fuerzas, por aplastarlos. Millerand continuó esta política. Polonia fue armada y dirigida por Francia en su guerra con Rusia. El sedicente gobierno del general Wrangel, aventurero asalariado que depredaba Crimea con sus turbias mesnadas, fue reconocido por Francia como gobierno de hecho de Rusia. Briand intentó en Cannes, en 1922, una mesurada rectificación de la política del bloque nacional respecto a los Soviets y de Alemania. Esta tentativa le costó la pérdida del poder. Poincaré, sucesor de Briand, saboteó en las conferencia de Génova y de la Haya toda inteligencia con el gobierno ruso. Y hasta el último día de su ministerio se negó a modificar su actitud. La posición teórica y práctica de Francia, había, sin embargo, mudado poco a poco. El gobierno de Poincaré no pretendía ya que Rusia abjurase su comunismo para obtener su readmisión en la sociedad europea. Convenía en que los rusos tenían derecho para darse el gobierno que mejor les pareciese. Solo se mostraba intransigente en cuanto a las deudas rusas. Exigía, a este respecto, una capitulación plena de los soviets. Mientras esta capitulación no viniese, Rusia debía seguir excluida, ignorada, segregada de Europa y de la civilización occidental. Pero Europa no podía prescindir indefinidamente de la cooperación de un pueblo de ciento treinta millones de habitantes dueño de un territorio de inmensos recursos agrícolas y mineros. Los peritos de la política de reconstrucción europea demostraban cotidianamente la necesidad de reincorporar a Rusia en Europa. Y los estadistas europeos menos sospechosos de ruso-filia aceptaban gradualmente, esta tesis. Eduardo Benés, ministro de negocios extranjeros de Checoslovaquia, notoriamente situado bajo la influencia francesa, declaraba, a la cámara checo-eslava: "Sin Rusia, una política y una paz europeas no son posibles". Inglaterra, Italia y otras potencias concluían por reconocer de jure el gobierno de los Soviets. Y el móvil de esta actitud no era por cierto, un sentimiento filo bolchevista. Coincidían en la misma actitud el laborismo inglés y el fascismo italiano. Y si los laboristas tienen parentesco ideológico con los bolcheviques, los fascistas, en cambio, aparecen en la historia contemporánea como los representantes característicos del anti-bolchevismo. A Europa no la empujaba hacia Rusia sino la urgencia de readquirir marcados indispensables para el funcionamiento normal de la economía europea. A Francia sus intereses le aconsejaban no sustraerse a este movimiento. Todas las razones de la política de bloqueo de Rusia habían prescrito. Esta política no podía conducir al aislamiento de Rusia sino, mas bien, al aislamiento de Francia.
Propugnadores eficaces de esta tesis han sido Herriot, actual jefe del gobierno francés, y De Monzie, leader de los senadores radicales. Herriot desde 1922 y De Manzie desde 1923 emprendieron una enérgica y vigorosa campaña por modificar la opinión de la burguesía y la pequeña burguesía francesas respecto a la cuestión rusa. Ambos visitaron Rusia, interrogaron a sus hombres, estudiaron su régimen. Vieron con sus propios ojos la nueva vida rusa. Constataron, personalmente, la estabilidad y la fuerza del régimen emergido de la revolución. Herriot ha reunido en un libro, "La Rusia nueva", las impresiones de su visita. De Monzie ha juntado en otro libro, "Del Kremlin al Luxemburgo", con las notas de su viaje, todas las piezas de su campaña por un acuerdo franco-ruso.
Estos libros son dos documentos sustantivos de la nueva política de Francia frente a los Soviets. Y son también dos testimonios burgueses de la rectitud y la grandeza de los hombres y las ideas de la difamada revolución. Ni Herriot, ni De Monzie aceptan, por supuesto, la doctrina comunista. La juzgan desde sus puntos de vista burgueses y franceses. Ortodoxamente fieles a la democracia burguesa, se guardan de incurrir en la más leve herejía. Pero, honestamente, reconocen la vitalidad de los soviets y la capacidad de los leaders sovietistas. No proponen todavía en sus libros, a pesar de estas constataciones, el reconocimiento inmediato y completo de los Soviets. Herriot, cuando escribía las conclusiones de su libro, no pedía sino que Francia se hiciese representar en Moscou: "No se trata absolutamente decía de abordar el famoso problema del reconocimiento de jure que seguirá reservado". De Monzie, más prudente mesurado aún, en sus discurso de abril en el senado francés, declaraba, pocos días antes de las elecciones destinadas a arrojar del poder a Poincaré, que el reconocimiento de jure de los Soviets no debía proceder al arreglo de la cuestión de las deudas rusas. Proposiciones que, en poco tiempo, han resultado demasiado tímidas e insuficientes. Herriot, en el poder, no solo ha abordado el famoso problema de reconocimiento de jure: los ha resuelto. De Monzie ha sido uno de los colaboradores de esta solución.
Hay en el libro de Herriot mayor comprensión histórica que en el libro de De Monzie. Herriot considera el fenómeno ruso con un espíritu más liberal. En las observaciones de De Monzie se constata, a cada rato, la técnica y la mentalidad del abogado que no puede prescribir de sus hábitos el gusto de chicanear un poco. Revelan, además, una exagerada aprensión de llegar a conclusiones demasiado optimistas. De Monzie confiesa su "temor exasperado de que se le impute haber visto de color de rosa la Rusia roja". Y, ocupándose de la justicia bolchevique, hace constar que describiéndola "no ha omitido ningún trazo de sombra". El lenguaje de De Monzie es el de un jurista; el lenguaje de Herriot es, más bien, el de un rector de la democracia saturado de la ideología de la revolución francesa.
Herriot explora, rápidamente, la historia rusa. Encuentra imposible comprender la revolución bolchevique sin conocer previamente sus raíces espirituales e ideológicas. “Un hecho tan violento como la revolución rusa —escribe— supone una larga serie de acciones anteriores. No es, a los ojos del historiador, sino una consecuencia”. En la historia de Rusia sobre todo en la historia del pensamiento ruso, descubre Herriot claramente las causas de la revolución. Nada de arbitrario, nada de anti-histórico, nada de romántico ni artificial en este acontecimiento. La revolución rusa, según Herriot, ha sido "una conclusión y una resultante". ¡Qué lejos está el pensamiento de Herriot de la tesis grosera y estúpidamente simplista que calificaba el bolchevismo como una trágica y siniestra empresa semita, conducida por una banda de asalariados de Alemania, nutrida de rencores y pasiones disolventes, sostenida por una guardia mercenaria de lansquenetes chinos! "Todos los servicios de la administración rusa —afirma Herriot– funcionan, en cuanto a los jefes, honestamente. ¿Se puede decir lo mismo de muchas democracias occidentales? Herriot no cree, como es natural en su caso, que la revolución pueda seguir una vida marxista. ‘‘Fijo todavía en su forma política, el régimen sovietista a evolucionado ya ampliamente en el orden económico bajo la presión de esta fuerza invencible y permanente: la vida”. Busca Herriot las pruebas de su aserción en las modalidades y consecuencias de la nueva política económica rusa. Las concesiones hechas por los soviets a la iniciativa y al capital privados, en el comercio, la industria y la agricultura, son anotadas por Herriot con complacencia. La justicia bolchevique en cambio le disgusta. No repara Herriot en que se trata de una justicia revolucionaria. A una revolución no se le puede pedir tribunales ni códigos modelos. La revolución formula los principios de un nuevo derecho; pero no codifica la técnica de su aplicación. Herriot además no puede explicarse ni este ni otros aspectos del bolchevismo. Como él mismo agudamente lo comprende, la lógica francesa pierde en Rusia sus derechos. Más interesantes son las páginas en que su objetividad no encalla en tal escollo. En estas páginas Herriot cuenta sus conversaciones con Kamenef, Trotsky, Krassin, Rykoff, Djerzinski, et. En Djerzinski reconoce un Saint Just eslavo. No tiene inconveniente en comparar al jefe de la Checa, al ministro del interior de la revolución rusa con el célebre personaje de la Convención francesa. En este hombre, de quien la burguesía occidental nos ha ofrecido tantas veces la más sombría imagen, Herriot encuentra un aire de asceta una figura de icono. Trabaja en un gabinete austero, sin calefacción, cuyo acceso no defiende ningún soldado. El ejército rojo impresiona favorablemente a Herriot. No es ya un enorme ejército de seis millones de soldados como en los días críticos de la contra revolución. Es un ejército de menos de ochocientos mil soldados, número modesto para un país tan vasto tan acechado. Y nada más extraño a su ánimo que el sentimiento imperialista y conquistador que frecuentemente se le atribuye. Remarca Herriot una disciplina perfecta, una moral excelente. Y observa, sobre todo, un gran entusiasmo por la instrucción, una gran sed de cultura. La revolución afirma en el cuartel su culto por la ciencia. En el cuartel Herriot advierte profusión de libros y periódicos; ve un pequeño museo de historia natural, cuadros de anatomía halla a los soldados inclinados sobre sus libros. “Malgrado la distancia jerárquica en todo observado —agrega— se siente circular una sincera fraternidad. Así concebido el cuartel se convierte en un medio social de primera importancia. El ejército rojo es, precisamente, una de las creaciones más originales y más fuertes de la joven revolución”. Estudia Herriot las fuerzas económicas de Rusia. Luego se ocupa de sus fuerzas morales. Expone, sumariamente, la obra de Lunatcharsky. “En su modesto gabinete de trabajo del Kremlin, más desnudo que la celda de un monje, Lunatcharsky, gran maestro de la universidad sovietista", explica a Herriot el estado actual de la enseñanza y de la cultura en la Rusia nueva. Herriot describe su visita a una pinacoteca “Ningún cuadro, ningún, mueble de arte ha sufrido, a causa de la Revolución. Esta colección de pintura moderna rusa se ha acrecentado, más bien, en los últimos años”. Constata Herriot los éxitos de la política de los soviets en el Asia, que “presenta a Rusia como la gran libertadora de los pueblos del Oriente”. La conclusión esencial del libro es esta: “La vieja Rusia ha muerto, muerto para siempre. Brutal pero lógica, violenta más consciente de su fin se ha producido una Revolución, hecha de rencores, de sufrimientos, de colleras desde hacía largo tiempo, acumuladas”.
De Monzie empieza por demostrar que Rusia no es ya el país bloqueado, ignorado aislado de hace algunos años. Rusia recibe todos los días ilustres visitas. Norte-América es una de las naciones que demuestra más interés por explorarla y estudiarla. El elenco de huéspedes norte-americanos de los últimos tiempos es interesante; el profesor Johnson, el ex-gobernador Goodrich, Meyer Blonfield, los senadores Wheeler, Brookhart, Wiliam King, Edin Ladde, los obispos Blake y Nuelsen, el ex-ministro del interior Sécy Fall, el diputado Frear, Jhon Sinclar, el hijo de Rossevelt, Irving Bush, Doge y Dellin de la Standard Oil. El cuerpo diplomático residente en
Moscou es numeroso. La posición de Rusia en el Oriente se consolida, día a día. Sun Yat Sen es uno de los mejores amigos de los Soviets. Chang So Lin tiene también un embajador en Moscou. De Monzie entra, enseguida, a examinar las manifestaciones del resurgimiento ruso. Teme a veces, engañarse; pero, confrontando sus impresiones con las de los otros visitantes, se ratifica en su juicio. El. representante de la Compañía General Transatlántica, Maurice Longue, piensa como De Monzie. “La resurrección nacional de Rusia es un hecho, su renacimiento económico es otro hecho y su deseo de reintegrarse en la civilización occidental es innegable”. De Monzie reconoce también a Lunatcharsky el mérito de haber salvado, los tesoros del arte ruso, en particular del arte religioso. “Jamás una revolución —declara— fue tan respetuosa, de los monumentos”. La leyenda de la dictadura le parece a De Monzie muy exagerada. “Si no hay en Moscou control parlamentario, mi libre opinión para suplir este control, ni sufragio, universal, ni nada equivalente al referéndum suizo, no es menos cierto que el sistema no inviste absolutamente de plenos poderes a los comisarios del pueblo u otros dignatarios de la República”. Lenin, ciertamente, hizo figura de dictador; pero “nunca un dictador se manifestó más preocupado de no serlo, de no hablar en su propio nombre, de sugerir en vez de ordenar”. El senador francés equipara, Lenin con Cromwell. “Semejanzas entre los dos jefes —exclama— parentesco, entre las dos revoluciones. Su crítica de la política francesa frente
a Rusia es robusta. L a confronta y compara con la política inglesa. Halla en la historia un antecedente de ambas políticas. Recuerda la actitud de Inglaterra y de Francia, ante la revolución americana. Canning interpretó entonces el tradicional buen sentido político de los ingleses. Inglaterra se apresuró a reconocer las repúblicas revolucionarias de América y a comerciar con ellas. El gobierno francés, en tanto, miró hostilmente las nuevas repúblicas hispano-americanas y usó este lenguaje: “Si Europa es obligada a reconocer los gobiernos de hecho de América, toda su política debe tender a hacer nacer monarquías en el nuevo mundo, en lugar de esas repúblicas revolucionarias que nos enviarán sus principios con los productos de su suelo”. La reacción francesa soñaba con enviarnos uno o dos príncipes desocupados. Inglaterra se preocupaba de trocar sus mercaderías con nuestros productos y nuestro oro. La Francia republicana de Clemenceau y Poincaré había heredado indudablemente, la política de la Francia monárquica del vizconde Chateaubriand.
Los libros De Monzie y Herriot son dos sólidas e implicables requisitorias contra esa política francesa, obstinada en renacer, no obstante su derrota de mayo. Y son al mismo tiempo, dos documentados y sagaces fallos de la burguesía intelectual sobre la revolución bolchevique.
José Carlos Mariátegui










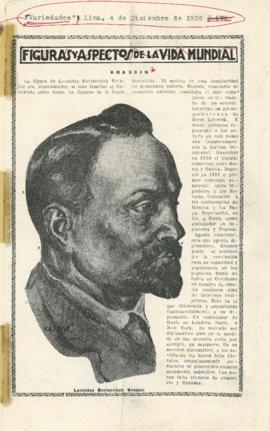




















![La libertad de la enseñanza [Incompleto]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/1/6/e/16ef0e87182dcf893528c306105e3775f3cd6f677648c0260b0b0c1c07b68d46/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250522_142.jpg)


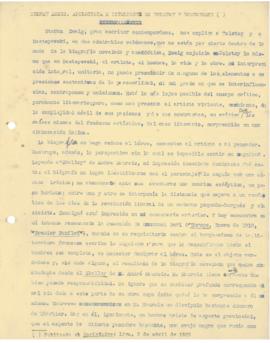
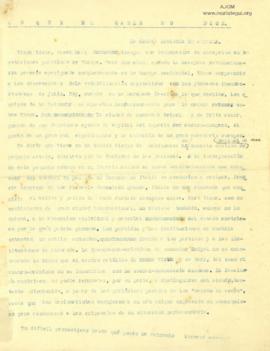
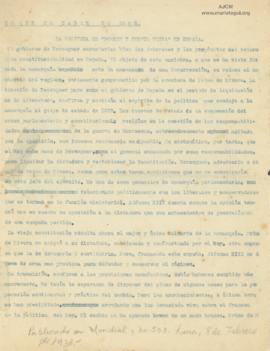

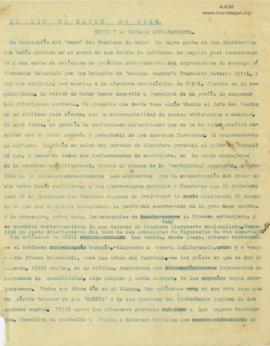
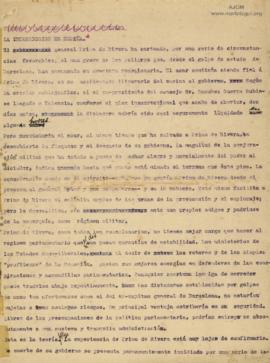
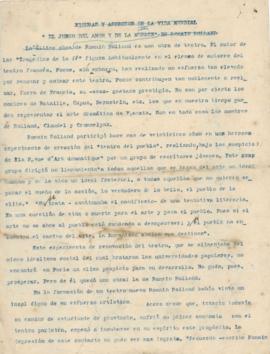




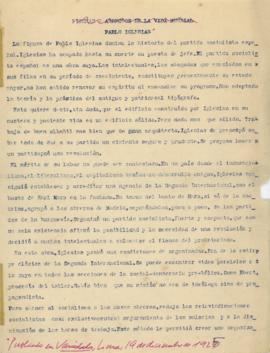
![El gabinete Briand [Incompleto]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/b/d/8/bd8e7eee3c3bf19baf6678eb2d52a4cb67323c754d8f29ecea7b51e626d52468/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19251205_142.jpg)



