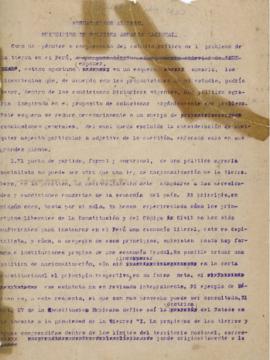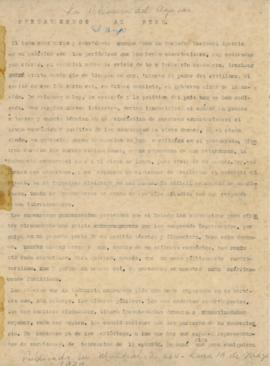La conscripción vial [Recorte de prensa]
- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.3-1926-03-05
- Item
- 1926-03-05
Parte deFondo José Carlos Mariátegui
La conscripción vial
A proposito de diversos temas, he sostenido reiteradamente la tesis de la prioridad del problema del indio en la gradación de los problemas nacionales. Y a propósito del regionalismo he precisado esa tesis afirmando que a la nueva generación no le importaba la descentralización administrativa sino en la medida en que pudiese servir a la dedención del indio. Este es también, logicamente, el punto de vista desde el cual creo que se debe considerar la cuestión de la conscripción vial.
La historia de la aplicación de esta ley la presenta con demasiada evidencia como un instrumento o un motivo de expoliación de la raza indígena. Aunque éste no sea su espíritu, la conscripción vial no representa, práctica y concretamente, otra cosa que un arma del gamonalismo, del feudalismo, contra el más extenso estrato social del Perú. Desde la abolición de la contribución de indígenas —una de las benemerencias de Castilla— ninguna otra carga ha pasado tan duramente sobre las espaldas da la raza.
La conscripción vial es una mita. En países donde la democracia iguala por lo menos teórica y jurídicamente a los hombres la conscripción vial puede aparecer como un servicio de todos los individuos aptos. En nuestro país, por su extructura económico social, no puede constituir sino la servidumbre de una clase y de una raza. Se dirá que esto depende de la dificultad de obtener la aplicación recia de la ley. Pero es que no debe hablarse a este respecto de dificultad; debe hablarse de imposibilidad. Nadie que conozca medianamente la realidad peruana puede creer posible que esta ley deje de ser empleada contra el indio. El abuso reculta, en este caso, absolutamente inevitable.
El simple hecho de que la conscripción vial haya sido establecida en la sierra desde su promulgación, y que su extensión a la costa haya requerido un plazo de varios años, es un hecho que expresa bien claramente el carácter de ley anti-indígena de esta ley que, de otro lado, no promete resolver el problema de la vialidad.
II
Jorge Basadre ha expuesto hace dos años, en un estudio que lo enaltece, la génesis de esta ley. A su sanción por el parlamento no se arribó después de un exámen, más o menos atento, de su tarscendencia doctrinal ni de su valor práctico. Como acontece casi siempre en el Perú, la elaboración de esta ley no tuvo un proceso coherente y orgánico. El proyecto no encarnaba una orientación ni un programa del gobierno de entonces. Su única levadura fue el entusiasmo meritorio ciertamente, del ingeniero don Enrique Coronel Zegarra, senador de la República, por una política de vialidad. El señor Coronel Zegarra, logró contagiar a la mayoría de sus colegas de parlamento su esperanza en la conscripción vial. Y el congreso, sin más estudio que el unilateral y fragmentario de sus comisiones, la adoptó después de un desganado y superficial debate.
El servicio vial obligatorio no es, naturalmente, un producto del numen de sus legisladores y propugnaderes peruanos. El Perú lo ha tomado integra y literalmente en préstamo de países social y políticamente diversos. Se trata de uno de esos trasplantes, de una de esas copias de que está plagada nuestra historia. ¿Por qué no se ha denunciado su exotismo con la misma aprensión con que se denuncia el de las filtraciones de una nueva ideología? Por la sencilla, razón de que este trasplante, esta copia, no solamente no contrasta ni molesta a los intereses conservadores sino, por el contrario, los favorece. No faltará, talvés, quien defendiendo la conscripción vial, invoque la tradición económico-política del Perú. ¿Una vuelta a la mita no es una vuelta a nuestro pasado? ¡Qué importa que este pasado sea el pasado colonial! La colonia y su herrumbre tienen todavía bastantes cantores. Quedan aún demasiados supértites del más recalcitrante pasadismo.
III
Nadie discute, nadie contesta el argumento de que el problema de la economía peruana es, en gran parte, un problema de vías de transporte. Pero esto no basta como defensa de la conscripción vial. Un estudio concienzudo de la experiencia de este servicio y de sus posibilidades inmediatas conduciría, seguramente, a la convicción de que a este precio de dolor y sufrimiento de su raza aborigen no comprará el Perú la solución de tal problema. No es necesario ser un técnico para darse cuenta, al respecto, de estos hechos fundamentales: 1º Que las obras efectuadas distrital y provincialmente mediante este reclutamiento no responden, sino en muy aislados casos, a un criterio técnico. 2º Que su ejecución está subordinada a la ignorancia unas veces, al interés otras, de las gentes inexpertas que las dirigen. 3º Que el servicio vial, por consiguiente, representa desde este punto de vista rigurosamente objetivo y utilitario, un despilfarro de energía y de trabajo humanos.
Si en economía lo inteligente y lo científico es evitar toda pérdida de energía, todo malgastamiento de trabajo, el servicio vial obligatorio resulta condenado hasta por el mismo criterio, meramente económico y materialista sobre el que, en apariencia, se apoya. El desequilibrio entre el esfuerzo y el resultado no puede ser mayor. El Perú moviliza durante doce días al año a todos sus hombres aptos, entrabando y atacando actividades sin duda más reproductivas, para alcanzar un insignificante, y en parte efímero progreso en la construcción, de su red de caminos vecinales. (La apertura de los caminos nacionales y regionales, por motivos múltiples, es una empresa superior a los medios de la conscripción vial).
IV
Contra la conscripción vial se pronuncian, por ende, la razón moral y la razón práctica. La protesta contra este servicio, o esta mita, plantea, además, una cuestión de derecho. Una ley necesita reposar, en el consenso, o, por lo menos, en la tolerancia de la opinión. Y la resistencia a la conscripción vial no deja lugar a dudas sobre el sentimiento público respecto a este servicio. La raza indígena cuando ha sido invitada a hablar, ha hablado en términos demasiado categóricos. El congreso indígena, entre otras reivindicaciones, formuló hace dos años la de la derogación de esta ley. El indio, la sierra, se han declarado contra la conscripción vial. La costa, que no la sufre ni la sufrirá jamás con el mismo rigor que la sierra, está votando también en contra.
José Carlos Mariátegui
José Carlos Mariátegui La Chira

![La conscripción vial [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/3/8/4/384b090e56eb5fa43db8672279e2dac5d718186c0d5faf50e2658f046bb72d58/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19260305_142.jpg)
![Descentralización Centralista [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/0/6/b/06ba4209e34488ee28a8dee5797061dfa0ba562fb0680445c9b7913064ec2226/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19251113_142.jpg)
![La región en la República [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/7/9/1/79102b2e6c737762800a3aea98b3a263799820f7533f8f7d2b6356936621f01b/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19251030_142.jpg)
![La máscara y el rostro [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/1/4/3/1431300468d5986a39c338e2c6ebb4c97d484d8dc797b071a5b758ec9e8efdb8/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250918_142.jpg)
![Serpentinas [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/e/5/d/e5dbd918265c92f50c96159f7ff35b9597440eda13eca1a4f3d40a22671cff76/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250227_142.jpg)