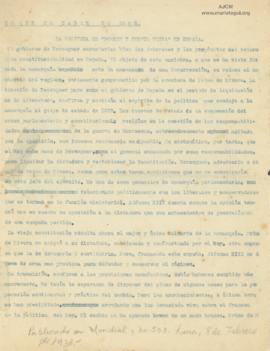La escena checo-eslovaca [Recorte de prensa]
- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.3-1925-06-13
- Item
- 1925-06-13
Parte deFondo José Carlos Mariátegui
La escena checo-eslovaca
El Estado de Masarick y Benés aparece, ante todo, como una consecuencia política de la gran guerra. O, más precisamente, de la derrota austro-alemana. El nacimiento del Estado Checo-eslovaco ha sido una de las principales faces o etapas de la disolución del Imperio de los Apsburgos.
La espada aliada cortó los lazos que unían, bajo la corona de los Apsburgos, a pueblos de diverso origen y distinta raza. Estos pueblos, en su obligada convivencia dentro del Imperio, no habían perdido su sentimiento nacional. Pero tampoco habían sabido, antes de la guerra, afirmarlo eficazmente frente al poder austríaco. El pueblo húngaro, el que más enérgicamente había reivindicado siempre su libertad, había conquistado cierto grado de autonomía administrativa. Su antigua inquietud secesionista estaba enervada. El sentimiento nacional de húngaros, bohemios, etc., no tenía un carácter beligerante y combativo sino en una minoría más o menos romántica.
La guerra provocó una viva reacción de este sentimiento. Los sufrimientos y las penurias de una empresa que se prolongaba angustiosamente, con creciente incertidumbre de los austro-alemanes sobre su éxito final, generaron en los sectores alógenos del Imperio de los Apsburgos un difuso y extenso descontento contra la política de la monarquía. La predicación democrática de Wilson, y, sobre todo su doctrina del derecho del libre determinación de las nacionalidades, encontraron, en consecuencia, un terreno favorable a la fructificación de los ideales nacionalistas que se proponían suscitar en el heterogéneo conglomerado austro-húngaro.
Mas, desatado, el haz austro-húngaro, resultó prácticamente imposible la libre agrupación de sus elementos según sus afinidades. Las potencias aliadas querían que la nueva organización de la Europa Central no contrariase, absolutamente, ninguno de sus intereses de predominio. Necesitaban que en esa nueva organización ocupasen una posición dominante los pueblos que más eficiente y conspicuamente las habían ayudado contra, la monarquía austríaca. Checo-Eslovaquia obtuvo, por tanto, en la conferencia de la paz, un tratamiento de especial favor. Los checo-eslovacos consiguieron anexarse poblaciones húngaras, alemanas, ruthenas.
Esta protección no sólo se explica por el interés de la Entente de colocar al flanco de la vencida Alemania un Estado fuerte. Se explica también por la importante participación de los leaders del nacionalismo checo-eslovaco en el socavamiento del frente austríaco. Masarick, Lenes y Stefanick, presintiendo que del resultado de la guerra dependía la independización de su pueblo, habían dirigido desde el extranjero un movimiento subterráneo de agitación contra la monarquía austríaca, destinado a producir su derrumbamiento apenas se quebrantara la esperanza de alemanes y austro-húngaros en la victoria. Desde París, Masarick había vivido, en los últimos años de la guerra, en constante y secreta comunicación con sus secuaces de Checo-Eslovaquia, fomentando en los regimientos checo-eslovacos, mediante una sorda propaganda, sentimientos que debían moverlos a la deserción del frente austríaco. Esta agitación nacionalista checo-eslovaca, con la colaboración poderosa de los gobiernos aliados, había empujado a combatir al lado de la Entente a los soldados checo-eslovacos hechos prisioneros por sus ejércitos.
Masarick y Benés pertenecen, pues, típicamente, a la categoría de hombres de Estado emergida de la post-guerra. Heteróclita y varicolor categoría de la que forman parte, de un lado, los leaders, del Estado bolchevique y, de otro lado, Mussolini, Pilsudsky, Horthy, etc. Hasta el día de la victoria aliada, Masarick y Benés no fueron —sobre todo en concepto de la monarquía austríaca— sino dos obsecados agitadores. Dos hombres negligibles en el plano de la política europea. La victoria aliada los convirtió, de golpe, en los conductores de una telón de trece millones de hombres. O sea en personajes bastante más considerables que el ex-emperador Garlos de Apsburgo y que sus cancilleres.
Más conocido que Benés era Masarick. De su historia y de su figura, mucho más antiguas, se tenía difusa noticia en todos los sectores de la internacional socialista.
Hijo de un cochero de Moravia, Masarick se destacó, desde su batalladora juventud, en el seno de la social-democracia checa. Su inteligencia y su dinamismo le abrieron las puertas de la Universidad de Praga. Su posición frente a la monarquía austríaca le valió varios procesos por delitos contra la seguridad del Estado. En esos tiempos Masarick escribió un libro de crítica marxista que hizo notorio su nombre en las revistas y periódicos de la social-democracia europea: "Die philosophisehen und sooio- logisehen Grundlagen des Marxismus".
Pero la notoriedad de Masarick no traspasó, en esos arduos tiempos de combate, los confines del mundo social-democrático. En los parlamentos, en las academias y en los grandes rotativos, el nombre del profesor Th. G. Masarick, autor de varios ensayos sobre el marxismo, era completamente desconocido. Le correspondía a la guerra descubrirlo y revelarlo. Y transformarlo en el nombre del presidente de una imprevista República Checo-Eslovaca.
Por su rol en la creación de Checo-Eslovaquia le tocó a la social-democracia checo-eslovaca asumir, en colaboración con los elementos liberales de la burguesía nacional, la responsabilidad no siempre honrosa y no siempre fácil del poder. La asamblea nacional elevó a la presidencia de la nueva república al profesor Masarick. La política y la legislación del Estado checo-eslovaco se decoraron de principios social-democráticos. El Estado checo-eslovaco se caracterizó por su necesidad de mostrarse como uno de los Estados europeos más avanzados en materia de legislación social. Bajo la presión de las masas, la política del Estado checo-eslovaco hizo varias concesiones a las reivindicaciones proletarias. La mayor de todas fue, acaso, la aceptación de la fórmula de los Consejos de Empresa, que significa un paso hacia la participación de los obreros en la administración de las fábricas.
Esta tendencia no ha sido abandonada. El Instituto Checo-eslovaco de Estudios Sociales, en un reciente opúsculo sobre la política social en Checo-Eslovaquia, dice: "Checo-Eslovaquia rivaliza con los estados más progresistas de Europa en cuanto concierne a la protección de los obreros, los seguros sociales, la asistencia a los sin trabajo, a los inválidos de guerra, a los niños, a los indigentes, la lucha contra la crisis de los alojamientos, etc. En ciertas materias de política social sus leyes van más allá de las exigencias de las convenciones internacionales. Pero no quiere detenerse en tan buen camino; sabe que el progreso— en los límites compatibles con la prosperidad económica del país—debe ser incesante”.
Mas la acción de la social-democracia en Checo-Eslovaquia ha estado paralizada por las mismas razones que en Alemania. La social-democracia checo-eslovaca, forzada a colaborar con la burguesía, se ha comprometido demasiado con sus ideas, sus intereses y sus hombres. La constatación de esta progresiva adaptación del partido socialista checo-eslovaco al mundo burgués, causó en 1920, como en los otros partidos socialistas de Europa, un cisma en su estado mayor y en su proselitismo. La izquierda de la social-democracia se pronunció por una política revolucionaria, fiel al principio de la lucha de clases. Y su tesis alcanzó en el congreso del partido el ochenta por ciento de los votos de los delegados. La escisión dividió a la social-democracia en dos partidos: uno ministerial y otro revolucionario. Este último se adhirió en mayo de 1921 a la Tercera Internacional. Es, presentemente, no obstante las depuraciones que ha sufrido, uno do los más vigorosos partidos comunistas de, Europa. Tiene un numeroso grupo parlamentario. Y publica tres diarios.
La más trascendente de las reformas actuadas por el gobierno checo-eslovaco es la de la propiedad de la tierra. La ley de abril de 1919 establece el derecho del Estado a confiscar la gran propiedad agraria y a repartirla entre los campesinos pobres. Esta ley considera la posibilidad o la conveniencia de crear, en otros casos, cooperativas agrícolas. Según los datos que tengo a la vista del “Annuaire du Travail”, hasta el 31 de diciembre de 1921, el Estado había confiscado el 16.3% de la superficie total de las tierras de cultivo. La confiscación reconoce al terrateniente expropiado el derecho a una indemnización calculada conforme al valor de la tierra entre 1913 y 1915. Le reconoce, además, el derecho de conservar la propiedad hasta de quinientas hectáreas.
Este lado de la política checo-eslovaca es el que atrae, preferentemente, la atención de los estudiosos de asuntos económicos y políticos. El gobierno de Masarick ha aplicado con parsimonia la ley agraria. La ha aplicado, sobre todo, contra los latifundistas alemanes y húngaros, movido por un sentimiento nacionalista. La mayor parte de la propiedad agraria continúa en manos de los ricos terratenientes. Pero la sola ley representa una conquista revolucionaria que ningún acontecimiento reaccionario podrá ya anular. Esa ley no inaugura en Checo-Eslovaquia un régimen socialista. Mas líquida, por lo menos, un rezago del régimen feudal.
José Carlos Mariátegui
José Carlos Mariátegui La Chira

![La escena checo-eslovaca [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/f/0/1/f017827cfb3d22ec9df5845fe473ee0519a27307a5c55976c182c1ffa6cfff69/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250613_142.jpg)
![El debate del pacto de seguridad [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/5/6/a/56adf679380380982310685e42ce728599dd9ecc565532ba6513985ac1194ce9/PE_PEAJCM_JCM-F-03-3-3_142.jpg)