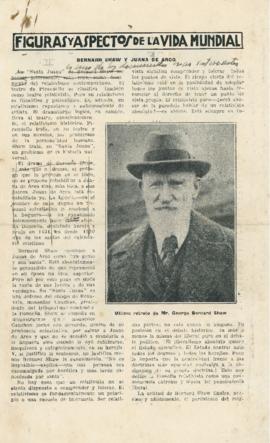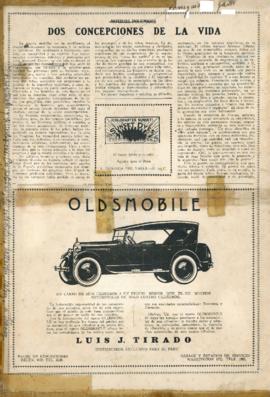El indio de la República [Recorte de prensa]
- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.3-1925-09-25
- Item
- 1925-09-25
Parte deFondo José Carlos Mariátegui
El indio de la República
I
Me parece superfino constatar que de la civilización incaica a los hombres de la nueva generación más que lo que ha muerto nos preocupa lo que ha quedado. El problema de nuestro tiempo no está en saber cómo ha sido el Perú. Está, más bien, en saber cómo es el Perú. El pasado nos interesa en la medida en que puede servirnos para explicarnos el presente. (La nostalgia pasadista es un romanticismo impotente y estúpido. Las generaciones constructivas sienten el pasado como una raíz, como una causa. Jamás lo sienten como un programa).
Ahora bien. Lo único casi que sobrevive del Tawantisuyu es el indio. La civilización ha perecido; no ha perecido la raza. El material biológico del Tawantisuyu se revela, después de cuatro siglos, indestructible y, en parte, inmutable. Aguirre Morales no cree que en el “documento humano’’ de las serranías se pueda descifrar el secreto del Tawantisuyu. El indio de la República, para Aguirre Morales, no es sino el vestigio de la plebe del Imperio. Y, como según su teoría el espíritu de la civilización quechua residió exclusivamente en la nobleza, el residuo deformado de la plebe nada sabe ni puede decirnos. Pero ya hemos visto cómo confutan esta teoría las innumerables cosas en las cuales se descubre la trama humilde y plebeya de esa civilización. Tenemos que obstinarnos por consiguiente, en reconocer en el indio apático de nuestras serranías la mejor ruina, el mejor documento del Tawantisuyu. El vestigio humano de una civilización no es, ciertamente un vestigio negligible.
El estudio del indio de nuestra época enseña mucho sobre la historia incaica. El hombre muda con más lentitud que la que en este siglo de la velocidad se supone. La metamorfosis del nombre bate el record en el evo moderno. Pero este es un fenómeno peculiar de la civilización occidental que se caracteriza, ante todo, como una civilización dinámica. No es por un azar que a esta civilización le ha tocado averiguar la relatividad del tiempo. En las sociedades asiáticas —afines si no consanguíneas con la sociedad incaica— se nota en cambio cierto quietismo y cierto éxtasis. Hay épocas en que parece que la historia se detiene. Y una misma forma social perdura, petrificada, muchos siglos. No es aventurada, por tanto, la hipótesis de que el indio en cuatro siglos ha cambiado poco espiritualmente. La servidumbre ha deprimido, sin duda, su psiquis y su carne. Lo ha vuelto un poco más melancólico, un poco más nostálgico. Bajo el poso de estos cuatro siglos, el indio se ha encorvado moral y físicamente. Mas el fondo oscuro de su alma casi no ha mudado. En las sierras abruptas, en las quebradas lontanas, a donde no ha llegado la ley del blanco, el indio guarda todavía su ley ancestral.
II
El libro de Enrique López Albújar “Cuentos Andinos” explora estos caminos. Los “Cuentos Andinos” aprehenden, en sus secos y duros dibujos, algunas emociones sustantivas de la vida de la sierra. Y nos presentan algunos escorzos del alma del indio. López Albújar coincide con Valcárcel en buscar en los Andes, el origen del sentimiento cósmico de los quechuas. “Los Tres Jircas” de López Albújar y “Los Hombres de Piedra” de Valcárcel traducen la misma mitología. Los agonistas y las escenas de López Albújar tienen el mismo telón de fondo que la teoría y las ideas de Valcárcel. Este resultado es singularmente interesante porque es obtenido por diferentes tempéramentos y con métodos disímiles. La literatura de López Albújar quiere ser, sobre todo, naturalista y analítica; la de Valcárcel, imaginativa y sintética. El rasgo esencial de López Albújar es su criticismo; el de Valcárcel, su lirismo. López Albújar enfoca en su libro el presente; Valcárcel enfoca en el suyo el pasado. López Albújar mira al indio con ojos y alma de costeño; Valcárcel, con ojos y alma de serrano. No hay parentesco espiritual entre los dos escritores; no hay semejanza de género ni de estilo entre los dos libros. Sin embargo, uno y otro escuchan en el alma del quechua idéntico lejano latido.
La Conquista ha convertido formalmente al indio al catolicismo. Pero, en realidad, el indio no ha renegado sus viejos mitos. Su sentimiento mítico no ha variado. Su animismo subsiste. El indio sigue sin entender la metafísica católica. Su filosofía panteísta y materialista ha desposado, sin amor, al catecismo. Mas no ha renunciado a su propia concepción de la vida que no interroga a la razón sino a la naturaleza. Los tres jircas, los tres cerros de Huánuco, pesan la conciencia del indio huanuqueño más que el ultratumba cristiano.
III
"Los Tres Jircas" y “Como habla la coca’’ a mi juicio, las páginas mejor escritas de “Cuentos andinos”. Son también las más henchidas de sugerencias. Pero ni “Los Tres Jircas” ni “Como habla la coca” se clasifican propiamente como cuentos. “Ushanan Jampi”, en cambio, tiene una vigorosa contextura de relato. Su fuerza, su sobriedad, son gemellas de las de ‘‘El Campeón de la Muerte’’. Y a este mérito una “Ushanan Jampi” el de ser un precioso documento del comunismo indígena. Este relato nos entera de la forma cómo funciona hasta ahora en los pueblecitos indígenas, a donde no arriba casi la ley de la República, la justicia popular. Nos encontramos aquí ante una institución sobreviviente del régimen autóctono. Ante una institución que declara categóricamente a favor de la tesis de que la organización incaica fue una organización comunista.
En un régimen de tipo individualista, la administración de justicia se burocratiza. Es función de los magistrados. El liberalismo, por ejemplo, la atomiza, la individualiza en el juez profesional. Crea una casta, una burocracia de jueces de diversas jerarquías. Por el contrario, en un régimen de tipo comunista, la administración de justicia es función de la sociedad entera, como en el comunismo indio, función de los vayas, de los ancianos.
El prologuista de “Cuentos Andinos”, señor Ezequiel Ayllón, explica así la justicia popular indígena: “La ley sustantiva, consuetudinaria, conservada desde la más oscura antigüedad, establece dos sustitutivos penales que tienden a la reintegración social del delincuente, y dos penas propiamente dichas contra el homicidio y el robo, que son los delitos de trascendencia social. El Yachishum o Yachachishum se reduce a amonestar al delincuente, haciéndole comprender los inconvenientes del delito y las ventajas del respeto recíproco. El Alliyáchishum tiende a evitar la venganza personal, reconciliando al delincuente con el agraviado o sus deudos, por no haber surtido efecto morigerador al yachishum. Aplicados los dos sustitutivos cuya categoría o trascendencia no son extraños a los medios que preconizan con ese carácter los penalistas de la moderna escuela positiva, procede la pena de confinamiento o destierro llamada Jitarishum, que tiene las proyecciones de una expatriación definitiva. Es la ablación del elemento enfermo, que constituye una amenaza para la seguridad de las personas y de los bienes. Por último, si el amonestado, reconciliado y expulsado, robe o mata nuevamente dentro de la jurisdicción distrital, se le aplica la pena extrema, irremisible, denominada Ushanam Jampi, el último remedio, que es la muerte, casi siempre, a palos, el descuartizamiento del cadáver y su desaparición en el fondo de las lagunas, de los ríos, de los despeñaderos, o sirviendo de pasto a los perros y a las aves de rapiña. El Derecho Procesal se desenvuelve pública y oralmente, en una sola audiencia y comprende la acusación, defensa, pruebas, sentencias y ejecución".
IV
Otra nota del libro de López Albújar que se acorda con una nota del libro de Valcárcel es la que nos habla de la nostalgia del indio. La melancolía del indio, según Valcárcel, no es sino nostalgia. Nostalgia del labrador arrancada al agro y al hogar por las empresas bélicas o pacíficas del Estado. En “Ushanam Jampi” la nostalgia pierde al protagonista. Conce Maille es condenada al exilio por la justicia de los ancianos del Chupán. Pero el deseo de sentirse bajo su techo es más fuerte que el instinto de conservación. Y lo impulsa a volver furtivamente a su choza, a sabiendas de que en el pueblo lo aguarda tal vez la última pena. Esta nostalgia nos define el espíritu del pueblo del Sol como el de un pueblo agricultor y sedentario. No son ni han sido los quechuas aventureros ni vagabundos. Quizá por esto ha sido y es también tan poco aventurera y tan poco vagabunda su imaginación. Quizá por esto, el indio objetiva su metafísica en la naturaleza que lo circunda. Quizá por esto, los jircas o sea los dioses lares o los dioses del terruño gobiernan su vida. El indio no podía ser monoteísta.
Desde hace cuatro siglos las causas de la nostalgia indígena no han cesado de multiplicarse. El indio ha sido frecuentemente un emigrado. Y, como en cuatro siglos no ha podido aprender a vivir nómadamente, porque cuatro siglos son muy poca cosa, su nostalgia ha adquirido ese acento de desesperanza incurable con que gimen las quenas.
V
López Albújar se asoma con penetrante mirada al hondo y mudo abismo del alma del quechua. Y describe en su divagación sobre la coca: "El indio, sin saberlo, es schopenahuerista. Schopenahuer y el indio tienen un punto de contacto, con esta diferencia: que el pesimismo del filósofo es teoría y vanidad y el pesimismo del indio, experiencia y desdén. Si para uno la vida es un mal, para el otro no es ni mal ni bien, es una triste realidad, y tiene la profunda sabiduría de tomarla como es”.
Unamuno encuentra certero este juicio. También él cree que el excepticismo del indio es experiencia y desdén. Pero el historiador y el sociólogo pueden percibir otras cosas que el filósofo y e!l literato tal vez desdeñan. ¿No es este excepticismo, en parte, un rasgo de psicología asiática? El chino, como el indio, es materialista y excéptico. Y, como en el Tawantisuyu. en la China, la religión es un código de moral práctica más que una concepción abstrusamente metafísica. El libro de López Albújar no aborda estas cuestiones ni tenía por qué abordarlas. Pero le pertenece en mérito de plantear su debate. La cual basta para dar una idea de la hondura de sus sugestiones.
José Carlos Mariátegui
José Carlos Mariátegui La Chira

![El indio de la República [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/4/7/3/4737192ddc30bb6d55736051f6e9c6c14c8e4a6e578193f7befdbba5c1b3598f/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250925_142.jpg)
![Pesimismo de la realidad y optimismo del ideal [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/6/3/0/630dbd4cab74cbf15d2876ae1ffe3ff82b9c0b12242d120202ed5bf365756c83/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250821_142.jpg)
![Idealismo y decadentismo [Recorte de Prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/e/6/9/e69df300941f199bf491100b559f3ff9319b203fb419d1c69179e480bdb53005/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19290524_142.jpg)
![El hombre y el mito [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/9/a/a/9aae3129aebf8b727b2533ea6c389395fe3d1955d8a3b562c4ad9c817db79e82/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250116_142.jpg)