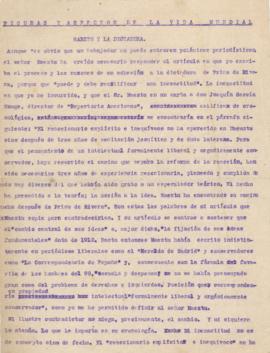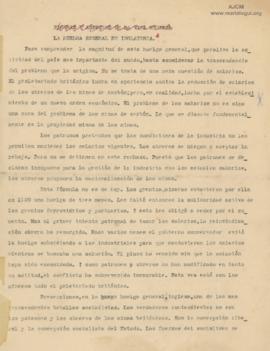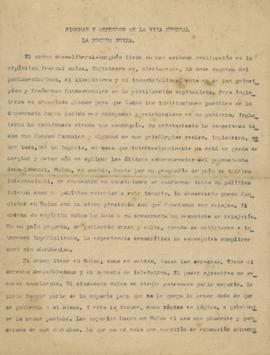- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.1-1928-04-07
- Item
- 1928-04-07
Fait partie de Fondo José Carlos Mariátegui
Aunque “es obvio que un Embajador no puede entrar en polémicas periodísticas, el señor Maeztu ha creído necesario responder al artículo en que yo examinaba el proceso y las razones de su adhesión a la dictadura de Primo de Rivera, porque que “puede y debe rectificar una inexactitud”. La inexactitud en que yo he incurrido, y que el Sr. Maeztu en una carta a don Joaquín García Monge, director de “Repertorio Americano”, califica de cronológica, se encontraría en el párrafo siguiente: “El reaccionario explícito e inequívoco no ha aparecido en Maeztu sino después de tres años de meditación jesuítica y de duda luterana. Para que el pensamiento de un intelectual formalmente liberal y orgánicamente conservador, haya recorrido el camino que separa la reforma de la reacción, han sido necesarios tres años de experiencia reaccionaria, planeada y cumplida de modo muy diverso del que habría sido grato especulador teórico. El hecho ha precedido a la teoría; la acción a la idea. Maeztu ha encontrado su camino mucho después de Primo de Rivera”. Son estas las palabras de mi artículo que Maeztu copia para contradecirlas. I su artículo se contrae a sostener que el “cambio central de sus ideas” o, mejor dicho, “la fijación de sus ideas fundamentales” data de 1912. Hasta entonces Maeztu había escrito indistintamente en periódicos liberales como el “Heraldo de Madrid” y conservadores como “La Correspondencia de España” y, consecuente con la fórmula favorita de los hombres del 98, “escuela y despensa”, no se había preocupado gran cosa del problema de derechas e izquierdas. Posición que correspondería en propiedad intelectual “formalmente liberal y orgánicamente conservador”, como yo me he permitido definir al señor Maeztu.
Mi ilustre contradictor no niega, precisamente, el cambio. Y ni siquiera lo atenúa. Lo que le importa es su cronología. Mi inexactitud no es de concepto sino de fecha. El “reaccionario explícito e inequívoco” no ha aparecido en Maeztu después de tres años de experiencia reaccionaria, sino mucho antes de la experiencia misma. ¿Cómo y cuándo? He aquí lo que Maeztu trata de explicarnos. La cronología de su conversión es la siguiente: En 1912, se regresó de Londres, se encontró con que un militar amigo suyo, persuadido por un libro de Mr. Norman Angell de que la guerra no es negocio, se había vuelto pacifista. Los libros de Mr. Norman Angell fueron, diversa y opuestamente, el camino de Damasco, de Maeztu y su amigo militar. El militar se desilusionó de la guerra y la fuerza; el escritor, por reacción, comenzó a apasionarse por ellas. I el día en que descubrió que la fuerza tiene que ser un valor en si misma, ese día, -son sus palabras- pudo advertir que “se había alejado definitivamente del sector de opinión que actualmente lo combate”. En 1916 publicó en inglés un libro, traducido en 1919 al castellano con el título de “La Crisis del Humanismo”, que contiene sustancialmente todo conforme a esta versión, psicológica e intelectualmente sincera sin duda alguna, a pesar de provenir de un Embajador, la conversión de Maeztu ha sido en gran parte causal. Sin la claudicación de un militar honesto y sedentario, capaz de interesarse por las ideas de un pacifista inglés, Maeztu no habría leído con atención los libros de Norman Angell. Y sin meditar en estos libros, no habría llegado, -al menos, tan pronto- a las opiniones expresadas en “La Crisis del Humanismo”. Se trata, en suma de una conversación totalmente causal, vital, pragmatista y polémica. En esto, Maeztu descubre la filiación íntimamente protestante y británica de su mente y su cultura. Y he aquí dos factores más serios de su cambio que el encuentro del militar pacifista y la lectura meditada de “La Gran Ilusión”. Más o menos lo mismo que al señor Maeztu, le sucedió a la Gran Bretaña en el siglo pasado. La gran Bretaña era pacifista en la época del apogeo de las ideas libre-cambistas y manchesterrianas. Gladstone, liberal, acabó practicando, sin embargo, una política imperialista. I Chamberlain, anti-imperialista de origen y escuela, se transformó como Ministro de Colonias, en apóstol del imperialismo. Terminado el periodo de revolución liberal -y, por ende, de emancipación política de los pueblos- liquidados o reducidos a modestos límites los imperios feudales, Inglaterra advirtió que su interés había dejado de ser anti-imperialista. La concurrencia de nuevos imperios capitalistas como Alemania, la obligaba a asegurarse la mejor parte en la distribución de las colonias. El capitalismo británico se tornó agresivo, conquistador y guerrero, hasta precipitar la guerra mundial en la forma que todos sabemos. El señor Maeztu, que formal o teóricamente había permanecido hasta 1912 fiel a una filosofía más o menos liberal, humanista y rousseauniana, estaba ya espiritual y aún racionalmente demasiado impregnado del nuevo clima y del nuevo sentimiento del capitalismo británico. El militar pacifista y Normal Angell son menos responsables de lo que el señor Maeztu cree.
En “La Crisis del Humanismo”, el señor Maeztu no se revelaba solo contra las ideas políticas, sociales y filosóficas que se habían engendrado al impulso del movimiento romántico iniciado por Rousseau. Sus iros, según él mismo, iban más lejos. “El culpable del romanticismo era el humanismo, el subjetivismo de los siglos anteriores y del Renacimiento, por el que el hombre había tratado de convertirse en la medida de todas las cosas, del bien y del mal, de la verdad y de la falsedad”. Más o menos así razonan también los ideólogos fascistas. Su condena no se detiene en el demo liberalismo-burgués; alcanza al Renacimiento, a la Reforma y al protestantismo, después de hacer justicia sumaria de la Enciclopedia, Rousseau y la Revolución Francesa. Pero el señor Maeztu, inveterado y recalcitrante admirador de las creaciones del genio anglo-sajón, -y, por consiguiente, del capitalismo y el industrialismo, de la grandeza y del poder de Inglaterra y Estados Unidos- no puede asumir esta actitud, sin contradicción flagrantes con algunas de sus opiniones más caras. Al señor Maeztu le debemos sagaces críticas del ideal de Rodó, inteligentes interpretaciones del espíritu puritano y de su influencia en el fenómeno yanqui. No puede arribar, por consiguiente, a las mismas conclusiones que un neo-tomista francés o un nacionalista católico italiano. Condenando “el humanismo, el subjetivismo de los siglos anteriores y del Renacimiento”, el señor Maeztu condena la Reforma, el protestantismo y el liberalismo, esto es los elementos religiosos, filosóficos y políticos de los cuales se ha nutrido la civilización capitalista fruto de un régimen de libre concurrencia. La Reforma representó la ruptura entre el mundo medioeval y el mundo moderno. ¿Y qué es, en último análisis, el protestantismo, sino ese subjetivismo, o mejor, ese individualismo que el señor Maeztu repudia?
En el terreno de la doctrina y de la historia, se le podrían dirigir al señor Maeztu muchas interrogaciones embarazantes. Pero esto no cabe dentro de los límites forzosos de mi dúplica. El señor Maeztu ha rectificado una “inexactitud cronológica”. Y a esta rectificación debo contraerme, sosteniendo que la inexactitud no existe. Es una inexactitud subjetiva, que tiene realidad y valor solo para el señor Maeztu. Pero objetiva, históricamente, no tiene realidad ni valor. Yo no he dicho que todas las ideas actuales del señor Maeztu sean posteriores a tres años de dictadura española. He dicho solo que el reaccionario explícito e inequívoco no ha aparecido en él sino después de esos tres años. Poco importa que en “La Crisis del Humanismo”, estuviese ya, en esencia, toda la filosofía actual de su autor. ¿No he definido acaso al Maeztu de ayer como un intelectual formalmente liberal y orgánicamente conservador? Maeztu había adquirido, antes de “La Crisis del Humanismo”, un concepto, que el llamará, realista, de la fuerza. Pero esto no fijaba todavía totalmente su posición política. Hace solo cuatro años, en artículos de “El Sol”, de los cuales recordaré precisamente uno titulado “Reforma y Reacción”, atribuía toda la responsabilidad del momento reaccionario que atravesaba Europa, a la agitación revolucionaria que lo había antecedido. Hasta entonces no había abandonado aún del todo, ideológicamente, el campo de la Reforma. Esto es lo que he afirmado. Y en esto insisto.
Me explico que a un hombre inteligente y culto como el señor Maeztu, con el orgullo y también la vanidad peculiar del hombre de ideas, le moleste llegar en retardo respecto a Primo de Rivera, por quien no puede sentir excesiva estimación. Pero el hecho es así, cualesquiera que sean las atenuantes que se admitan. I mi tesis que el destino del intelectual, -salvo todas las excepciones que confirman la regla- es el de seguir el curso de los hechos, más bien que el de precederlos y anticiparlos.
José Carlos Mariátegui.
José Carlos Mariátegui La Chira