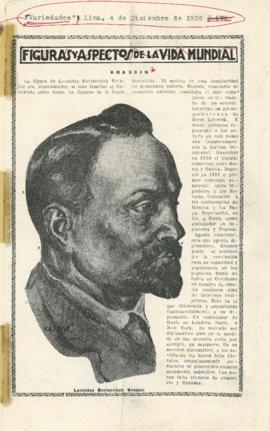El gabinete Tardieu. El proceso de Gastonia. Las relaciones anglo-rusas
- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.1-1929-11-08
- Item
- 1929-11-08
Part of Fondo José Carlos Mariátegui
El gabinete Tardieu
La crisis ministerial ha seguido en Francia el curso previsto. Después de una tentativa de reconstrucción del cartel de izquierdas y de otra tentativa de concentración de los partidos burgueses, Tardieu ha organizado el gabinete con las derechas y el centro. Es casi exactamente, por sus bases parlamentarias, el mismo gabinete, batido hace algunos días, el que se presenta a la cámara francesa, con Tardieu a la cabeza. La fórmula Briand-Tardieu, que encontraba más benigno al sector radical-socialista, ha sido reemplazada por la fórmula Tardieu-Briand. Tardieu era en el ministerio presidido por Briand el hombre que daba el tono a la política interior del gobierno. En la cartera del interior, se le sentía respaldado por el consenso de la gran burguesía. Pero, ahora, la fórmula no se presta ya al menos equívoco. Cobra neta y formalmente su carácter de fórmula fascista. Tardieu, jefe de la reacción, ocupa directamente su verdadero puesto; a Briand se le relega al suyo. La clase conservadora necesita en la presidencia del consejo y en el ministerio del interior a un político agresivo; en el ministerio de negocios extranjeros puede conservar al orador oficial de los Estados Unidos de Europa.
El fascismo, sin duda, no puede vestir en Francia el mismo traje que en Italia. Cada nación tiene su propio estilo político. I la Tercera República ama el legalismo. El romanticismo de los “camelots du roi” y del anti-romántico Maurras encontrará siempre desconfiada a la burguesía francesa. Un lugarteniente de Clemenceau, un abogado y parlamentario como André Tardieu, es un caudillo más de su gusto que Mussolini. La burguesía francesa se arrulla a si misma desde hace mucho tiempo con el ritornello aristocrático de que Francia es el país de la medida y del orden. Hasta hoy, Napoleón es un personaje excesivo para esta burguesía, que juzgaría un poco desentonada en Francia la retórica de Mussolini. La Francia burguesa y pequeño-burguesa es esencialmente poincarista. A un incandescente condotiero formado en la polémica periodística, prefiere un buen perfecto de policía. I al rigor del escuadrismo fascista, el de polizontes y gendarmes.
Los radicales-socialistas han rehusado su apoyo a Tardieu. Pero no de un modo unánime. La colaboración con Tardieu ha obtenido no pocos votos en el grupo parlamentario radical-socialista. El briandismo no escasea en el partido de Herriot, Serrault y Daladier, si no como séquito de Arístides Briand, al menos como adhesión y práctica de su oportunismo político. La presencia en el gabinete Tardieu de un republicano-socialista como Jean Hennesy, propietario de “L’Oeuvre” y “Le Quotidien” que no vaciló en recurrir en gran escala a la demagogia cuando necesitada un trampolín para cubrir a un ministerio, podía tener no pocos duplicados. A Tardieu no le costaría mucho trabajo hacer algunas concesiones a la izquierda burguesa para asegurarse su concurso en el trabajo de fascistización de la Francia.
La duración del gabinete Tardieu depende de que Briand y los centristas lleguen a un compromiso estable respecto a algunos puntos de política internacional. Este compromiso garantizaría al ministerio Tardieu una mayoría ciertamente muy pequeña; pero a favor de la cual trabajaría el oportunismo de una parte de los radicales-socialistas y el hamletismo de los socialistas. A Tardieu le basta obtener los votos indispensables para conservar el poder. Cuenta, desde ahora, con su pericia de ministro del interior para apelar a la consulta electoral en el momento oportuno. Está ya averiguado que con la composición parlamentaria actual, no es posible un ministerio radical-socialista. Si tampoco es posible un gobierno de las derechas, las elecciones no podrán ser diferidas. Tardieu tiene menos escrúpulos que Poincaré para poner toda la fuerza de poder al servicio de sus intereses electorales.
El problema político de Francia, en lo sustancial, no ha modificado. A la interinidad Briand-Tardieu, va a seguir la interinidad Tardieu-Briand. Es cierto que la estabilización capitalista es, por definición, una época de interinidades. Pero Tardieu ambiciona un rol distinto. No se atiene como Briand al juego de las intrigas y acomodos parlamentarios. Quiere ser el condotiere de la burguesía en su más decisiva ofensiva contra-revolucionaria. I si la abdicación continúa de los elementos liberales de esa burguesía, que han asistido sin inmutarse en la República de los derechos del hombre al escándalo de las prisiones preventivas, Tardieu impondrá su jefatura a las gentes que aún hesitan para aceptarla.
El proceso de Gastonia
Un llamamiento suscrito por Upton Sinclair, uno de los grandes novelistas norte-americanos, John dos Pasos, autor de “Manhattan Transfer”, Michael Gold, director de “The New Masses” y otros escritores de Estados Unidos, invita a todos los espíritus libres y justos a promover una gran agitación internacional para salvar de la silla electrónica a 16 obreros textiles de Gastonia, procesados por homicidio. El proceso de los obreros de Gastonia es una reproducción, en más vasta escala, del proceso de Sacco y Vanzetti. I, en este caso, se trata más definida y característicamente de un episodio de la lucha de clases. No se imputa esta vez a los obreros acusados la responsabilidad de un delito vulgar, cuya responsabilidad, no sabiéndose a quien atribuirla con plena evidencia, era cómo al sentimiento hoscamente reaccionario de un juez fanático hacer recaer en dos subversivos. En Gastonia los obreros en huelga fueron atacados el 7 de junio a balazos por las fuerzas de policía. Rechazaron el ataque en la misma forma. I víctima del choque murió un comisario de policía. Con este incidente culminaba un violento conflicto entre la clase patronal y el proletariado textil, provocado por el empeño de las empresas en reducir los salarios.
El número de inculpados hoy por la muerte del comisario de policía fue, en el primer momento, de cincuentainueve. Entre estos, una sumaria información policial, en la que se ha tenido especialmente en cuenta las opiniones y antecedentes de los procesados, ha escogido dieciseis víctimas. Se ha formado en los Estados Unidos un comité para la defensa de estos acusados, a los que una justicia implacable enviará a la silla eléctrica, sino la presión de la opinión internacional no se deja sentir con más eficacia que en el caso de Sacco y Vanzetti. El llamamiento de Sinclair, dos Passos y Gold, ha recorrido ya el mundo, suscitando en todas partes un movimiento de protesta contra este nuevo proceso de clase.
La defensa ha obtenido el aplazamiento de la vista decisiva, para que se escuche nuevos testimonios. Gracias a este triunfo jurídico, la condena aún no se ha producido. Pero el enconado e inexorable sentimiento de clase con que los jueces Thayer entienden su función, no consiente dudas respecto al riesgo que corren las vidas de los procesados.
Las relaciones anglo-rusas
La cámara de los comunes ha aprobado por 234 votos contra 199 la reanudación de las relaciones anglo-rusas, conforme al convenio celebrado por Henderson con el representante de los Soviets, desechando una enmienda de Bladwin quien pretendía que no se restableciesen dichas relaciones hasta que las “condiciones preliminares” no fuesen satisfechas. Se sabe cuáles son las “condiciones preliminares”. Henderson mismo ha tratado de imponerlas a los Soviets en la primera etapa de las negociaciones. La suspensión de estas tuvo, precisamente, su origen en la insistencia británica en que antes de la reanudación de las relaciones, el gobierno soviético arreglara con el de la Gran Bretaña. La cuestión de las deudas, etc. Baldwin no ignora, por consiguiente, que a ningún gabinete británico le sería posible obtener de Rusia, en los actuales momentos, un convenio mejor. Pero el partido conservador ha agitado ante el electorado en las dos últimas elecciones la cuestión rusa en términos de los que no puede retractarse tan pronto. Su líder tenía que oponerse al arreglo pactado por el gobierno laborista, aunque no fuera sino por coherencia con su propio programa.
De toda suerte, sin embargo, resulta excesivo en un estadista tan fiel a los clásicos, declarar que “era humillante rendirse ante Rusia” en los momentos en que se consideraba también, en el parlamento, el informe de primer ministro de la Gran Bretaña sobre su viaje a Washington. El signo más importante de la disminución del Imperio Británico no es, por cierto, el envío de un encargado de negocios a la capital de los Soviets, después de algún tiempo de entredicho y ruptura. Es, más bien, la afirmación de la hegemonía norte-americana implícita en la negociación de un acuerdo para la paridad de armamentos navales de los Estados Unidos y la Gran Bretaña.
La Gran Bretaña necesita estar representada en Moscú. La agitación anti-imperialista la acusa de dirigir la conspiración internacional contra el Estado soviético. A esta acusación un gabinete laborista estaba obligado a dar la respuesta mínima del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El Labour Party estaba comprometido a esta política por sus promesas electorales. Además, la Gran Bretaña reanudando su diálogo diplomático con la URSS se muestra más fiel a su tradición y a su estilo que invadiendo las oficinas de la casa Arcos en Londres y transgrediendo las reglas de su hospitalidad y su diplomacia.
José Carlos Mariátegui.
José Carlos Mariátegui La Chira