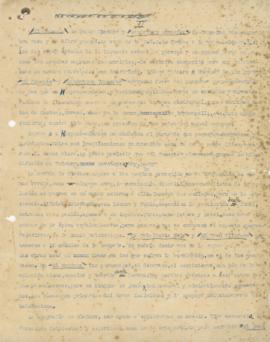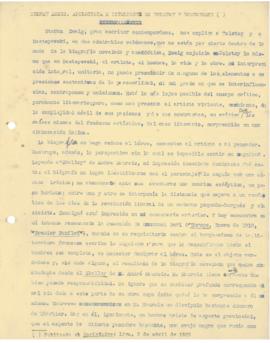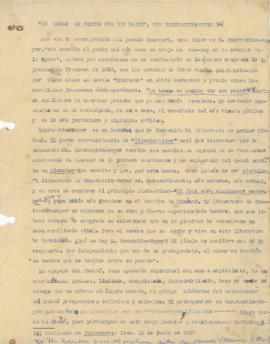La agitación revolucionaria en España
- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.3-1926-07-10
- Item
- 1926-07-10
Parte deFondo José Carlos Mariátegui
La agitación revolucionaria en España
Las noticias cablegráficas sobre el abortado movimiento contra la dictadura de Primo de Rivera, son insuficientes para comprender y juzgar exactamente la nueva fase en que parece haber entrado la política española. Con tan sumarios y oscuros elementos de juicio no se puede todavía apreciar el verdadero valor de la tentativa revolucionaria en la que, según la represión policial, resultan mezclados hombres tan diversos como Weyler y Marañón, Marcelino Domingo y el conde de Romanones.
La participación de Weyler, de Aguilera y de otros militares de alta jerarquía en el movimiento contra Primo de Rivera demuestran que a la dictadura le faltan cada día más el consenso de una gran parte del ejército.
Este hecho, -del cual se sintió la evidencia desde la primera hora del régimen militar- se conforma absolutamente con la tradición del militarismo español. Desde los más lejanos episodios de la batalla liberal, los militares se presentan en España divididos en liberales y reaccionarios. España careció en el período de su revolución burguesa de grandes figuras civiles. Los que más eficazmente acaso combatieron por el liberalismo y la constitución fueron bizarros caudillos militares del tipo de El Empecinado. Fundadamente piensan algunos hombres de estudio contemporáneos que la revolución liberal y burguesa de España se actuó en América, se resolvió en la revolución de la independencia hispano-americana. La clase civil, el espíritu burgués, no lograron su plenitud sino en las colonias, debido a las circunstancias económicas e históricas que propiciaban su emancipación. España ha sufrido la tragedia de no tener una burguesía orgánica, vigorosa y revolucionaria. Por esto, ha subsistido en España, apenas atenuado por la constitución, el antiguo poder de la monarquía y la aristocracia. Las constituciones no han constituido sino oportunistas concesiones de la monarquía. “El pueblo -escribe Eduardo Ortega Gasset en un reciente artículo de la revista “Europe”- estuvo siempre sometido a una dura tutela que ha debido su supervivencia al hecho de que supo siempre transigir cada vez que se vio en peligro. Entonces los reyes, con la perfidia tradicional de los Borbones de España, sabían fingir que aceptaban las conquistas del pueblo sin renunciar jamás a su poder personal. A la agitación, a la cólera de la opinión pública, la política ha opuesto siempre las resistencias reales seguidas de aparentes concesiones”. En este accidentado proceso de formación del feble régimen constitucional, herido de muerte por el golpe de estado de Primo de Rivera, el militarismo liberal ha jugado un rol activo, sobre todo cuanto ha sido más sensible la ausencia de fuertes figuras civiles.
Pero si la tradición del ejército en el último siglo, ha sido en parte liberal, en cambio ha sido casi invariablemente monárquica. La idea republicana no ha prendido nunca seriamente en el espíritu militar español. Y la monarquía como es natural, ha cultivado celosamente el sentimiento monárquico en el ejército. “Todos los esfuerzos de Palacio -dice Eduardo Ortega y. Gasset,- han tendido siempre a hacer del ejército no una fuerza nacional sino una fuerza monárquica”.
La responsabilidad de Alfonso XIII en el desastre de Annual, más acaso que su complicidad asombrosa en la gestación de la dictadura, ha debilitado sin duda el prestigio personal del rey en la parte más sana y consciente del ejército. Pero no es probable que haya afectado a la monarquía misma.
Por consiguiente, es indudable que el movimiento abortado, no obstante la intervención de elementos calificadamente izquierdistas y republicanos, estaba dirigido solo contra la dictadura. Su programa se detenía en el restablecimiento de la constitución. No llegaba, ni siquiera en principio a la abolición de la monarquía. La presencia del conde de Romanones entre los conspiradores confirma los propósitos meramente restauradores de este frustrado contra-golpe.
El viejo liberalismo, el antiguo constitucionalismo, dominaban inequívocamente, en el movimiento que, tal vez por esta razón, ha sido batido. El estudio de las circunstancias que engendraron el régimen de Primo de Rivera y Martínez Anido prueba hasta la saciedad que el pueblo español no necesita una tímida restauración, sino una revolución verdadera y auténtica. No es ya tiempo de reconstruir un régimen monárquico-constitucional, que no solo la crisis mundial de la democracia capitalista sino, ante todo, su particular experiencia de tantos años, condena definitivamente a la bancarrota y al tramonto.
Claro está que no se debe olvidar que todas las grandes revoluciones han tenido generalmente un principio muy modesto. La revolución rusa nació de un movimiento de la burguesía “cadete” y de la nobleza liberal. Pero en Rusia existía, además de una profunda agitación del pueblo, un partido revolucionario, conducido por un genial hombre de acción, de miras claras y netas.
Esto es lo que falta presentemente en España. El partido socialista sigue a hombres dotados de estimables condiciones de inteligencia y probidad, pero desprovistos de efectivo espíritu revolucionario. El partido comunista, demasiado joven, no constituye aún sino una fuerza de agitación y propaganda. Los intelectuales del Ateneo -que han sido, seguramente, los animadores originales de la tentativa- representan conspicuamente un nuevo pensamiento científico y hasta filosófico; pero no representan específicamente un nuevo pensamiento político. Y una revolución política no puede ser obra sino de un pensamiento político también.
Pero nada de esto disminuye el interés de los últimos acontecimientos. Tiende solo a fijar sus reales alcances. La tartarinesca dictadura de Primo de Rivera y Martínez Anido se ha exhibido, al tambalearse, en toda su miseria intelectual y material. España ha entrado otra vez en la era un poco romántica de los pronunciamientos y de las conspiraciones. Sus grotescos dictadores no podrán ya dormir tranquilos.
José Carlos Mariátegui
José Carlos Mariátegui La Chira





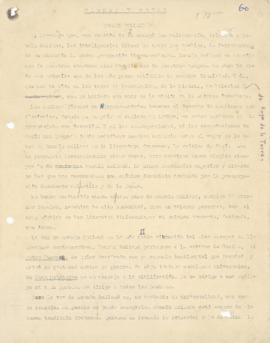
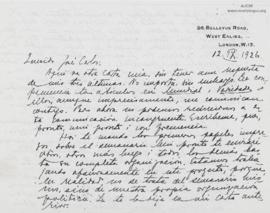
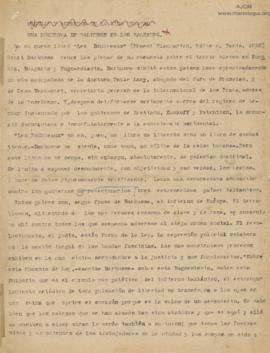
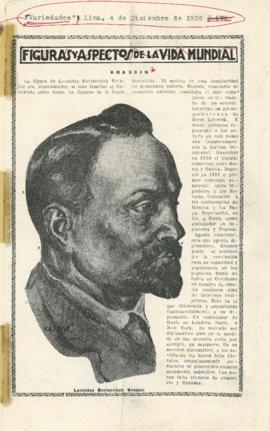




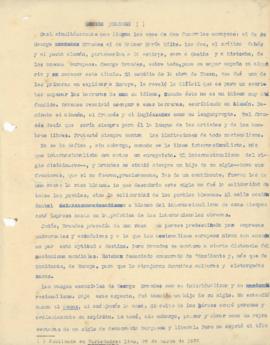

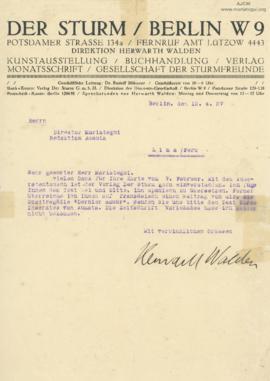
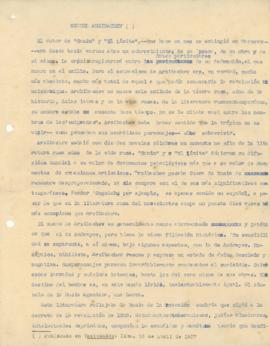



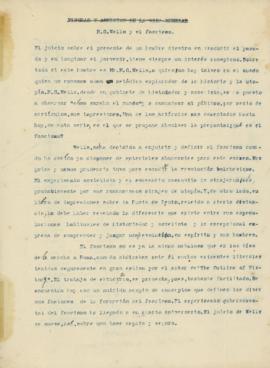

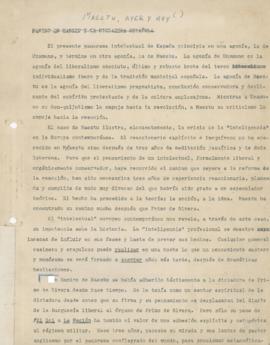
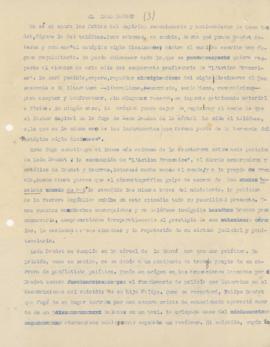

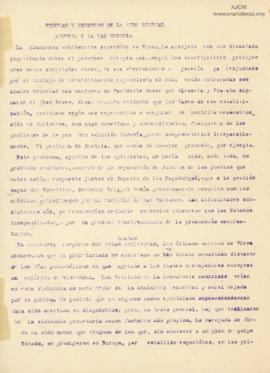
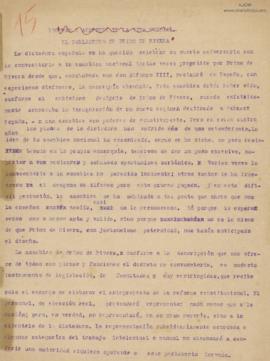
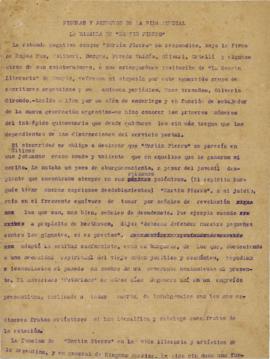
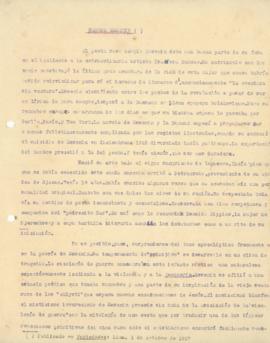
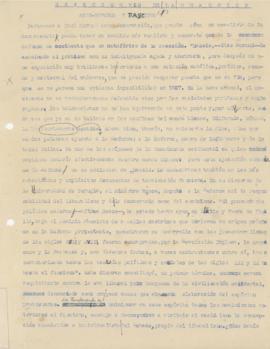
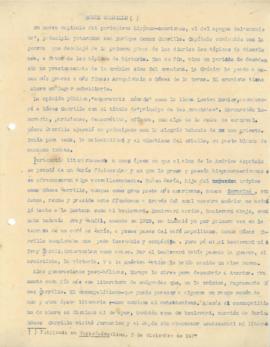
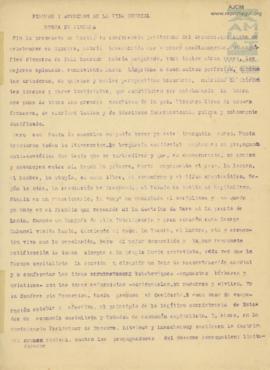

![El destino de Norteamérica [Recorte]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/d/9/a/d9a0ac3b3e90a988501570f623cdf8d66bf0cea296405fc3c57d97e2a286ae65/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19271217_142.jpg)
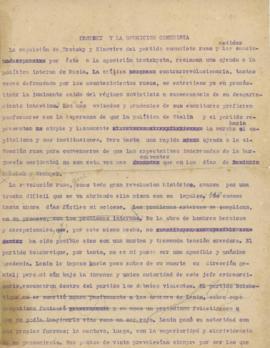
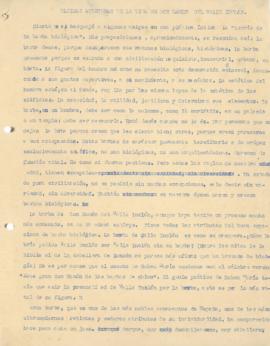
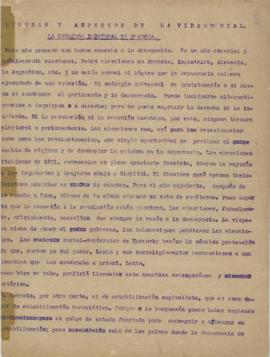

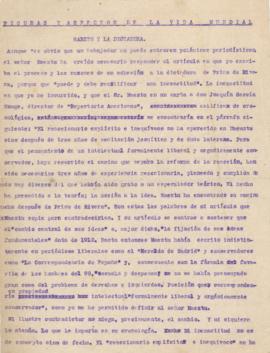

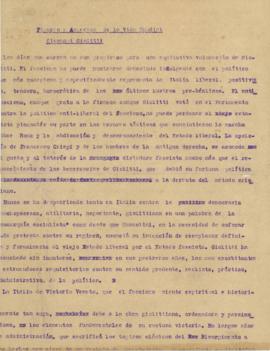
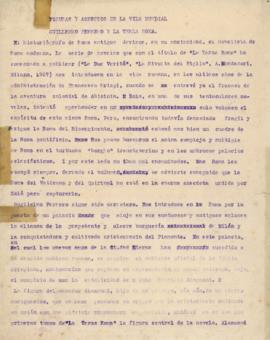
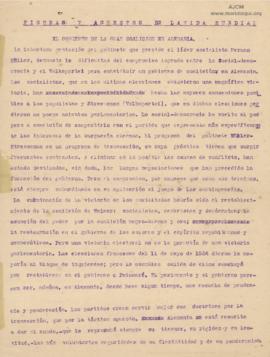

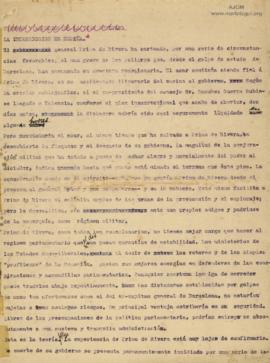
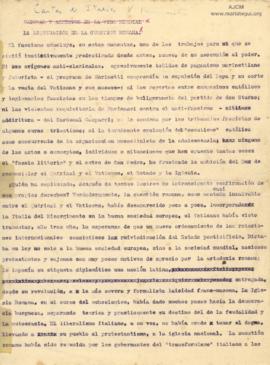
![El exilio de Trotzky [Manuscrito]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/7/c/8/7c8d7bcf18fce5e60c267f3720d3f52802daf743b485d1e00cc0b628da8905d1/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-01-19290223_142.jpg)