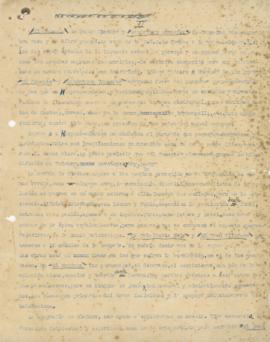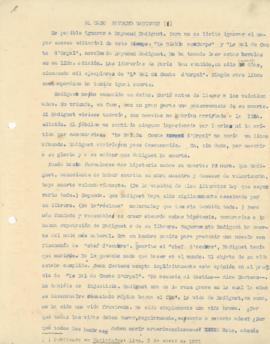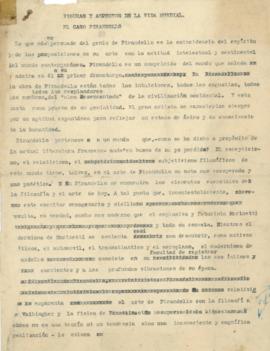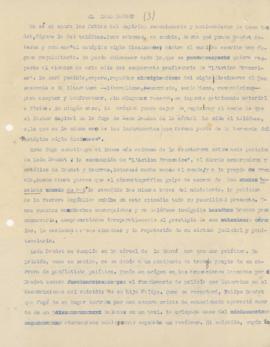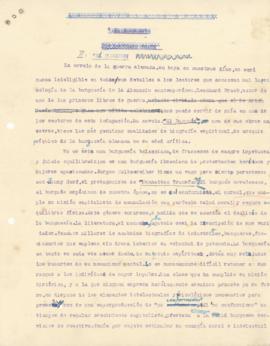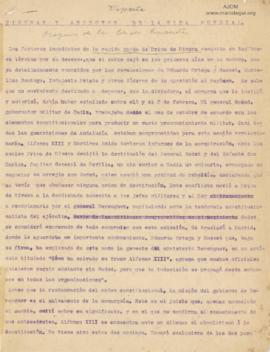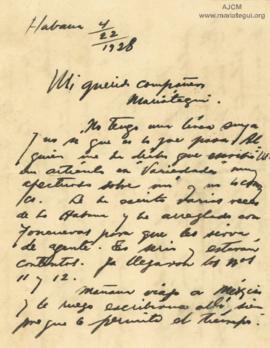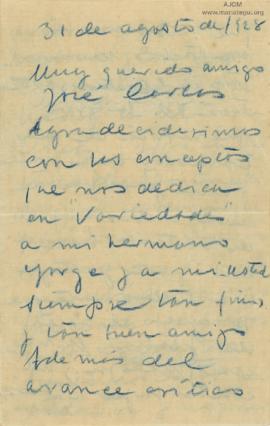- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.1-1928-07-28
- Item
- 1928-07-28
Parte deFondo José Carlos Mariátegui
Los días que corren no son propicios para una equitativa valoración de Giolitti. El fascismo no puede mostrarse demasiado indulgente con el político que más conspicua y específicamente representa la Italia liberal, positivista, tendera, burocrática de los últimos lustros pre-bélicos. El anti-fascismo, aunque grato a la firmeza con que Giolitti votó en el Parlamento contra la política anti-liberal del fascismo, no puede perdonar al estadista piamontés su parte en los errores tácticos que consintieron la marcha sobre Roma y la abdicación y desmoronamiento del Estado liberal. La apología de Francesco Crispi y de los hombres de la antigua derecha, se acomoda al gusto y al interés de la dictadura fascista mucho más que el reconocimiento de la bemerencias de Giolitti, que debió su fortuna política a la derrota del método crispiano.
Nunca se ha despotricado tanto en Italia contra la democracia sanchopancesca, utilitaria, negociante, giolittiana en una palabra de la “monarquía socialista” como desde que Mussolini, en la necesidad de sofocar toda protesta contra su régimen, anunció su intención de reemplazar definitiva y formalmente al viejo Estado liberal por el Estado fascista. Giolitti ha escuchado sin inmutarse, en sus postreros años, las más exorbitantes y estruendosas requisitorias contra su sentido prudente, realista, práctico, administrativo de la política.
La Italia de Victorio Veneto, que el fascismo siente espiritual e históricamente tan suya, debe a la obra giolittiana, ordenadora y parsimoniosa, los elementos fundamentales de su costosa victoria. En largos años de administración, que sacrificó los tópicos clásicos del Risorgimento a los hechos prosaicos de un trabajo de crecimiento y equilibrio capitalistas Giolitti, el neutralista, preparó a Italia para la guerra, capacitándola para ascender del desastre de Adua al triunfo de Vittorio Veneto.
El rencor de la Italia d’annunziana, retórica, militarista, contra el sobrio y parco estadista piamontés, se ha tomado la más exultante y completa revancha con el régimen fascista. Sería fácil, sin embargo, probar que el fascismo debe su persistencia y estabilización, más que a sus medidas de violencia, a su método oportunista, a su estrategia social, a una praxis, en suma, heredada del giolittismo, con la diferencia de que este prescindía de la declamación idealista y asignaba a su función fines más modestos e inmediatos,
Giolitti era la antítesis del político programático y doctrinario. Profesaba, sin duda, íntimamente un ideal, que ahora se destaca más netamente que nunca como el resorte espiritual de su obra; el ideal de hacer de Italia un estado moderno, apto para superar definitivamente una pesada tradición clerical, comunal, güelfa, anti-unitario, surgido de las luchas del Risorgimento, Giolitti comprendió que era necesario abandonar el dogmatismo y la intransigencia de Crispi y licenciar definitivamente una buena parte de las frases e ideas del Risorgimento mismo. La política del Estado, en la medida en que podía ser reformadora y progresista, en el orden político, tenía que apoyarse en las masas obreras, cada vez más ganadas al socialismo. El ideario liberal significaba un constante fermento de tendencias e impulsos republicanos. Giolitti, liquidó la cuestión institucional acordando a las masas el derecho de huelga, el sufragio universal el mejoramiento económico. Críticos liberales como Mario Missiroli no le han ahorrado invectivas por su empirismo oportunista, exento al parecer de toda convicción doctrinal. Pero precisamente Missiroli, que acusaba a Giolitti de haber destruido el patrimonio ideal del Risorgimento con su política transformista y compromiso, ha acabado por reconocer, el fondo voluntarista e ideal de la política giolittiana. La experiencia de la crisis post-bélica, lo obligó a admitir que “la política giolittiana era la sola conveniente a un pueblo incapaz de superar y las contradicciones de su historia milenaria”. “Fue después de la catástrofe del socialismo y de la democracia -escribe Missiroli- cuando comprendí la ineluctabilidad de la política giolittiana y la grandeza de Giolitti. Fue entonces cuando intuí su profundo pesimismo, su patriotismo ascético, su infalible sentido de la historia. No se comprende la política de Giolitti sin el subsidio de una filosofía de la historia, que parece confluir con su obra en virtud de una milagrosa adivinación. Es una cuestión de la más alta psicología moral saber como haya conseguido creer y obrar, no obstante sus íntimos convencimientos sobre la historia, la naturaleza, las costumbres de los italianos. La grandeza de Giolitti consiste en haber sabido gobernar, según los modos de la civilización occidental, un pueblo que había permanecido extraño a las formaciones espirituales de la modernidad y en el haberlo elevado, merced de una obra exclusivamente personal por encima de su propia consciencia moral y de sus hábitos atrasados”.
Piero Gobetti no anda muy lejos de Missiroli cuando define a Giolitti como “la sublimación más rara y casi única de la ordinaria administración”. Giolitti, realmente, resolvía la política en la administración; pero sin perder de vista los fines superiores del Estado liberal. Incorporando a las masas en la vida política, como partido de clase, opuso a las inclinaciones conservadoras de la burguesía el contrapeso indispensable para que no condujesen al Estado al renegamiento gradual de los principios del liberalismo. El socialismo le permitió salvar al Estado de la reacción ultramontana. La función del socialismo, como Missiroli también lo acepta en el prefacio de su segunda edición de “La Monarquía Socialista”, que rectifica en parte las aserciones originales de la obra, fue eminentemente liberal en el período giolittiano.
Pero esta política solo podía desenvolverse libremente en la época en que las masas se acomodaban con facilidad a una acción reformista. Desde que la guerra abrió un período revolucionario, el socialismo se tornó amenazados e inquietante. Giolitti, siguiendo su estrategia equilibrista de contrapesos y antinomias, pensó que podía servirse de las brigadas fascistas para volver a la razón a los socialistas. Luego, sería fácil reducir al orden a los “fasci di combatimento”. Su último gran servicio a la burguesía y al orden fue su actitud contemporizadora ante la ocupación de las fábricas. La resistencia del gobierno a la reivindicación obrera del control de las fábricas, habría provocado probablemente la revolución. Giolitti prefirió ceder a la demanda de las masas, quitándoles de este modo el móvil concreto que las impulsaba a la lucha. Pero erró, en cambio, en su cálculo cuando disolvió a la cámara en 1921, con la esperanza de asegurarse, con el concurso de la violencia fascista, una mayoría manejable. Este error franqueó el camino del poder. Mussolini le debe toda su fortuna política. Si el Ministro “de la mala vida” como le llamaban algunos por su concomitancias con la plutocracia sententrional y las oligarquías y caciquizmos meridionales, hubiese acertado en su maniobra electoral, la conquista de Roma por el fascismo habría quedado conjurada. Giolitti no se daba cuenta de la naturaleza extraordinaria, excepcional, de los nuevos tiempos. Con su calma y su socarronería piamontesas, creía que todas las efervescencias y exuberancias post-bélicas acabarían por apaciguarse y desvanecerse. Presentía más próxima de lo que en verdad estaba la estabilización. Este error histórico, esta falla política, han puesto a dura prueba su fatigosa obra de parlamentario y gobernante; y le han restado, en su última hora la satisfacción de verse continuado.
José Carlos Mariátegui.
José Carlos Mariátegui La Chira

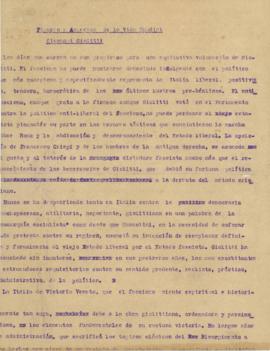
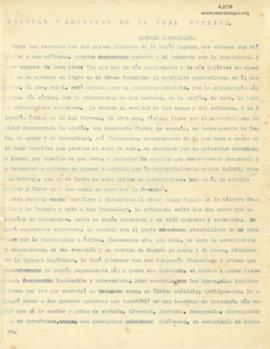
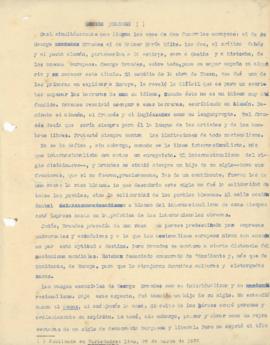
![Freudismo y marxismo [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/0/c/8/0c8ed4ef6a918c136f7f102967e21de2ac8d3c87023f0816a3a4a238dba76562/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19281229_142.jpg)

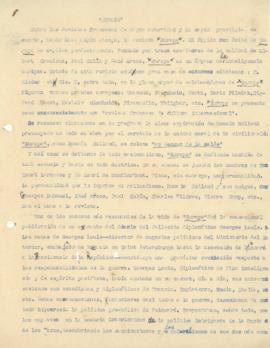

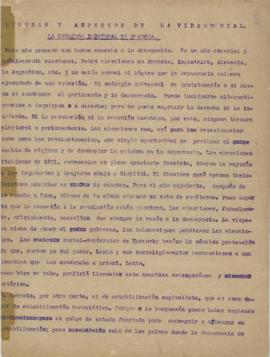

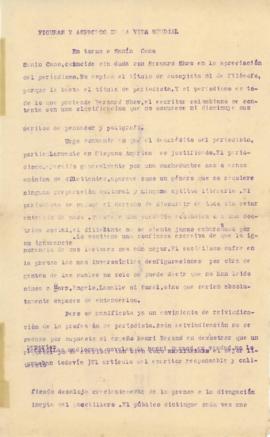
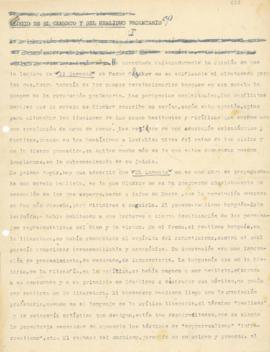
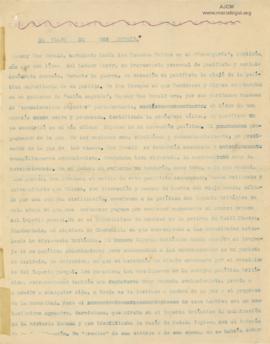
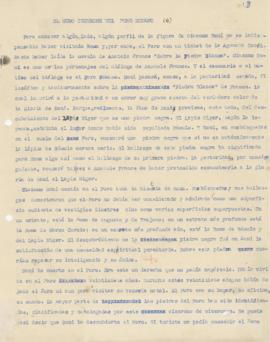

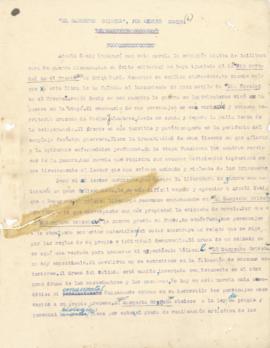
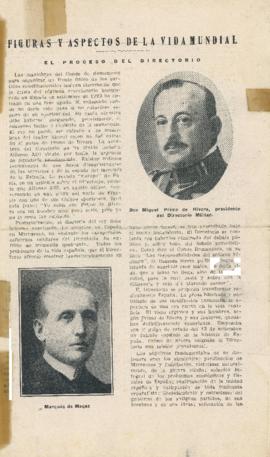



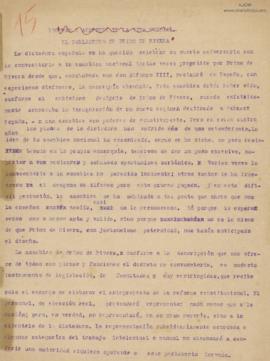

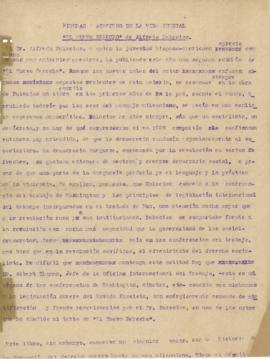



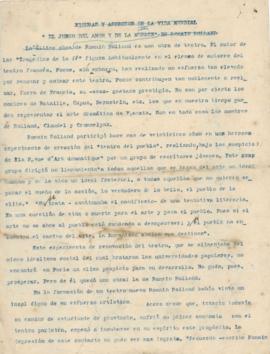
![El hombre funesto del Zarismo. Rasputín [Recorte de Prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/4/f/8/4f8632557bc104a5a323271278de9ce64c406daf28982588b55aafcc974141c4/PE_PEAJCM_JCM-F-03-02-2_142.jpg)
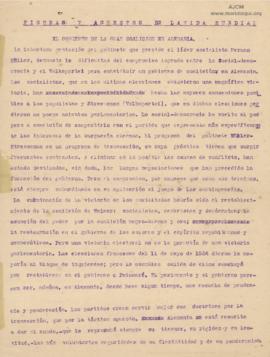

![El gabinete Briand [Incompleto]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/b/d/8/bd8e7eee3c3bf19baf6678eb2d52a4cb67323c754d8f29ecea7b51e626d52468/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19251205_142.jpg)
![El exilio de Trotzky [Manuscrito]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/7/c/8/7c8d7bcf18fce5e60c267f3720d3f52802daf743b485d1e00cc0b628da8905d1/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-01-19290223_142.jpg)

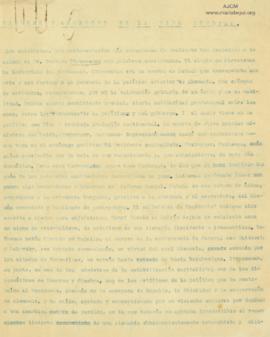
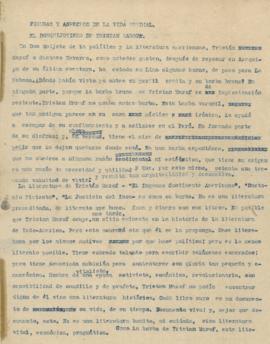


![El destino de Norteamérica [Recorte]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/d/9/a/d9a0ac3b3e90a988501570f623cdf8d66bf0cea296405fc3c57d97e2a286ae65/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19271217_142.jpg)
![El destino de Norteamérica [Manuscrito]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/d/d/f/ddfa15b5b8b9be01c32a69687e2fa265e1466d6b78473f025f7a8db58203c4f5/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-01-1927-12-17_142.jpg)