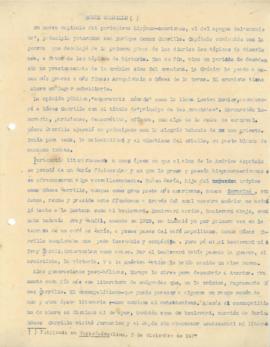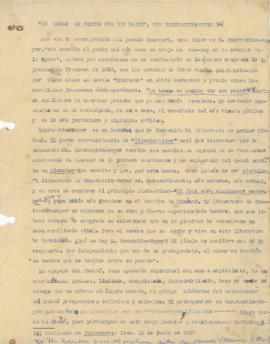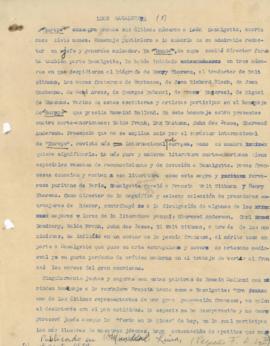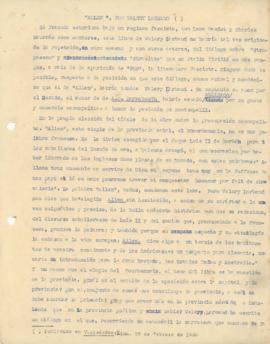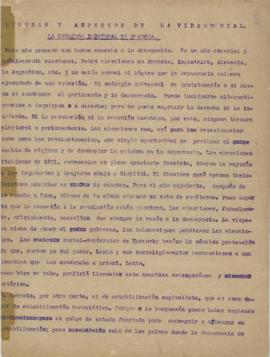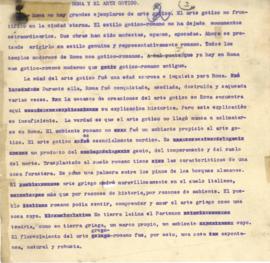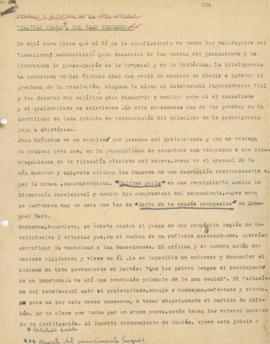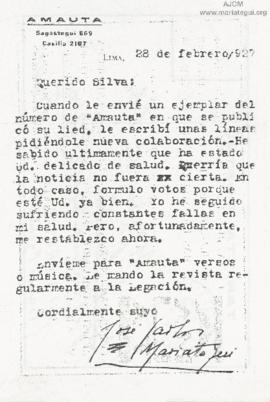En Roma no hay grandes ejemplares de arte gótico. El arte gótico no fructificó en la ciudad eterna. El estilo gótico-romano no ha dejado monumentos extraordinarios. Sus obras han sido modestas, opacas, apocadas. Ahora se pretende erigirlo en estilo genuina y representativamente romano. Todos los templos modernos de Roma son gótico-romanos. A tal punto que ya hay en Roma más gótico-romano moderno que gótico-romano antiguo.
La edad del arte gótico fue una edad azarosa e inquieta para Roma. Durante ella, Roma fue conquistada, asediada, destruida y saqueada varias veces. La escasez de creaciones del arte gótico en Roma encuentra aquí su explicación histórica. Pero esta explicación es insuficiente. La verdad es que el arte gótico no llegó nunca a aclimatarse en Roma. El ambiente romano no fue un ambiente propicio al arte gótico. El arte gótico es esencialmente nórdico. Es un producto del genio, del temperamento y del suelo del norte. Trasplantado al suelo romano tiene las características de una cosa forastera. Es como una palmera entre los pinos de los bosques alemanes. El arte griego medró maravillosamente en el suelo italiano, más que por razones de historia, por razones de ambiente. El pueblo romano podía sentir, comprender y amar el arte griego como una cosa suya. En tierra latina el Partenón tendría, como en tierra griega, un marco propio, un ambiente suyo. El florecimiento del arte griego-romano fue, por esto, una cosa espontánea, natural, robusta.
En Alemania, el arte del Renacimiento y el arte barroco, me han parecido siempre fuera de su sitio. El cielo gris, el fondo neblinoso, la luz discreta de Alemania no están hechas para la línea alegre y ligera de la arquitectura griega y de la arquitectura italiana. En cambio, la línea gótica encuentra en ese cielo gris, en ese fondo neblinoso, en esa luz discreta, los elementos ambientales que necesita. Tal vez solo en Munich, donde hay un poco más de sol, un poco más de luz que en Berlín, y donde hay un cierto ambiente de ciudad italiana, el estilo Renacimiento ha llegado a aclimatarse un tanto. En Munich, el estilo Renacimiento vive como esas plantas tropicales en los conservatorios de los museos botánicos. En Berlín no vive absolutamente.
En Francia, en cambio, donde se concilian la bruma del norte y la luz del mediodía, donde el ambiente geográfico, como el ambiente espiritual, es tan ecléctico y tan matizado, se concibe perfectamente que el arte gótico, primero, y el arte Renacimiento, después, hayan hallado un clima conveniente a su desarrollo.
En la misma Italia del Norte, en la Lombardía, en el Veneto, la influencia gótica pudieron dejarse sentir con alguna intensidad. La Italia del Sur, en tanto, restó siempre un ambiente hostil a todas las expresiones del arte gótico. La Sicilia y Nápoles no son griegos por los templos, los teatros y los palacios griegos de Siracusa, de Taormina, de Pesto y de Pompeya, sino porque griegos son el cielo, la luz, el paisaje. La columna, el capitel, el frontón, la línea entera de la arquitectura griega han sido creadas para esta luz y este paisaje.
El arte gótico no podía, pues, brotar lozanamente en Roma. El arte gótico fue en Roma lo mismo que el cristianismo: una invasión extranjera, cuya dominación sobre Roma no pudo durar sino a condición de dejarse modificar gradualmente por el ambiente y el sentimiento romanos. Roma se convirtió al cristianismo, paganizándolo; y se sometió al arte gótico, romanizándolo. Los artistas florentinos, lombardos y venecianos, Cimabue, Giotto, etc., fueron accesibles al ideal gótico porque fueron igualmente accesibles al sentimiento cristiano. Roma no tuvo ningún Giotto, ningún Cimabue. I en Roma el cristianismo se saturó poco a poco, de sentimiento pagano. Cuando se habla de una Roma papal no se habla de una Roma cristiana, sino de una Roma católica. Roma no ha podido ser cristiana por las mismas razones que no ha podido ser gótica.
Mientras, durante la edad gótica, la fecundidad artística de Roma fue tan limitada, ¡Qué fecundidad desde que se inició el Renacimiento! ¡Qué eclosión! ¡Qué exuberancia en toda Italia! ¡Con qué espontaneidad el genio italiano reconoció en el arte griego y greco-romano su propio arte! El genio italiano necesitó romper con el sentimiento gótico para que aparecieran Miguel Angel, Leonardo de Vinci, Rafael, Tiziano, Giorgione, Tintoretto, Veronese, Caravagio, Coreggio. Los panegiristas del gótico -temperamentos místicos como John Ruskin o como Vincent d’Indy- no tienen más remedio que declarar gótico todo el principio del renacimiento para no ceder al Renacimiento los pintores florentinos o venecianos de su gusto. En su libro “Musiciens d’Aujourdui”, Romain Rolland remarca que Vincent d’Indy considera góticos a fra Filippo Lippi y a Guirlandaio y piensa que la influencia del Renacimiento empezó únicamente el siglo diecisiete.
Roma no es rica en arte Renacimiento. El Renacimiento vino a Roma de la Toscana y de la Umbria ya en pleno apogeo. I en Roma, justamente, comenzó su decadencia. Pero Roma es, en cambio, la ciudad del arte barroco. El arte barroco ha dado a Roma la basílica de San Pedro y la basílica de San Juan de Lateran, la Fontana de Trevi, la escultura del Bernini, la pintura del Caravaggio y del Dominicchino. I bien. Nada más latino, nada más italiano que el arte barroco. El arte barroco es latino y es italiano hasta en sus exageraciones y sus fealdades. Más aún. Nunca es más latino que en sus exageraciones y en sus fealdades. El temperamento retórico, ampuloso y exuberante del meridional se refleja absolutamente en el retoricismo, la ampulosidad y la exuberancia del arte barroco. Bernini habría sido más barroco que Miguel Angel, aunque lo hubiese precedido. Los que en Italia reniegan a Bernini, reniegan un artista italianísimo, reniegan un artista típicamente meridional y específicamente napolitano. Italia renegando el arte barroco, me hace el mismo efecto que me haría Alemania renegando de Wagner, Francia renegando a Verlaine y España renegando las corridas de toros. No me explico, no podré explicarme nunca que el arte barroco tenga en Italia más detractores que en Alemania, Inglaterra o Francia. Ni que Roma quiera reivindicar como suyo, como legítimamente suyo, exclusivamente suyo y únicamente suyo ese arte gótico-romano que no le ha dejado nada de grandioso ni de imperecedero.
Taine dice que San Pedro no es un templo cristiano sino un gran salón de espectáculos. El juicio, en su primera parte, es rigurosamente exacto. San Pedro no es un templo cristiano. El templo cristiano es el templo gótico. Pero no hay que buscarlo en Roma. Roma no ha sido cristiana y, por consiguiente, tampoco son cristianos sus templos. Son, a lo sumo, católicos. San Pedro no es una obra del espíritu cristiano. Es una obra del espíritu romano del siglo dieciséis. Está muy lejos del sentimiento gótico; pero es porque también Roma lo ha estado en ese y en casi todos los tiempos.
Las estancias de Rafael, igualmente, no son cristianas. No lo es siquiera el Vaticano. El Vaticano, como los demás palacios de los Papas, los cardenales y los príncipes de la Iglesia, está decorado pompeyanamente con cuadros del Olimpo. Está habitado por Venus, Cupido, Adonis, Baco, Pan Faunos, Sátiros y Sirenos. Los cuadros de la historia sagrada tienen más valor decorativo que contenido místico. El tema es bíblico, pero el verso es pagano. En esos palacios el cristianismo respira una atmósfera demasiado pecadora para conservarse puro y ascético.
Yo soy también un enamorado del arte gótico. Me emociona más la Catedral de Colonia que la Basílica de San Juan de Lateran. Pero en Roma me contento con encontrar arte italiano y sentimiento italiano. I los admiro sin reservas. Este eclecticismo no podía existir en Ruskin, en “ese hombre del norte espiritualista y protestante” como dice Taine. Yo soy un meridional, un sud-americano, un criollo -en la acepción étnica de la palabra-. Soy una mezcla de raza española y de raza india. Tengo, pues, algo de occidental y de latino; pero tengo más, mucho más de oriental, de asiático. A medias soy sensual y a medias soy místico. Mi misticismo me aproxima espiritualmente al arte gótico. Un indio está aparentemente tan lejos del arte gótico como del arte griego, del Partenón como de Notre Dame. Pero esta no es sino una apariencia. El indio, como el egipcio, tuvo el gusto de las estatuas pétreas, de las figuras hieráticas. Yo, a pesar de ser indio y acaso porque soy indio, amo el arte gótico. Mas no me duelo de que en Roma no exista. En Roma toda mi sensualidad meridional y española se despierta y exulta. I me embriaga de paganismo como si me embriagase de vino Frascati.
Roma no es una Meca cristiana. Los templos romanos descristianizan. Un castillo gótico de Alemania está morado por las sombras de los cruzados. Algo de la edad media germana, algo de la leyenda de los caballeros del Grial que guardan la copa de la sangre divina de Jesús, alienta en su atmósfera grave y pensativa como un drama lírico de Wagner. En los palacios romanos reina la mitología pagana con toda su voluptuosidad, con toda su lujuria y con toda su malicia. Júpiter Aureo y cachondo, penetra sus salones para poseer a Danae. I si un cisne aparece en sus lagunas no es portando a Lohengrin, que viene a amar castamente a Elsa, sino escondiendo a Júpiter, que viene a gozar frenéticamente a Leda. Un castillo gótico espiritualiza; un palacio romano sensualiza. Una larga familiaridad con los templos y los palacios romanos causa el horror de la edad media y de los recintos lúgubres. I cultiva el gusto de lo griego, de lo pagano.
Roma, espiritual, tradicional y ambientalmente, es refractaria al arte gótico. Roma está geográficamente a las antípodas del arte gótico. ¿Cómo habría podido arraigarse y florecer aquí un arte, un estilo, un ideal tan lejanos del alma de la naturaleza y del sentimiento romanos?