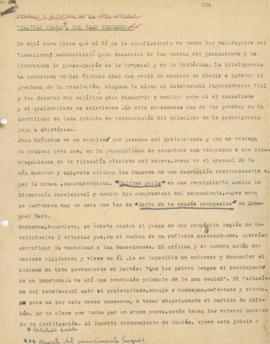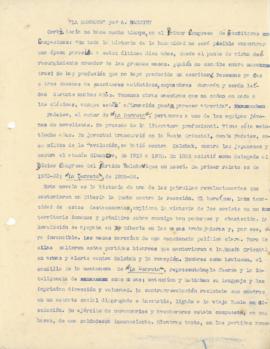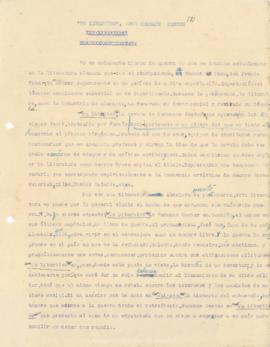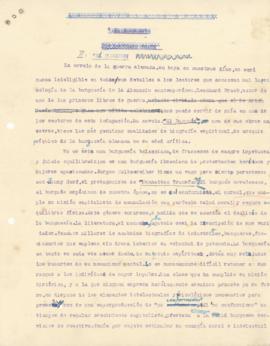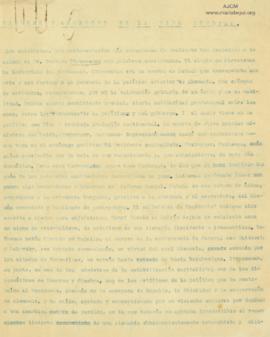"Caliban Parle", por Jean Guehenno
- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.1-1929-07-31
- Item
- 1929-07-31
Parte de Fondo José Carlos Mariátegui
He aquí otro libro que da fe de la insuficiencia de todos los vaniloquios del “idealismo” novecentista para descartar de las tareas del pensamiento y la literatura la preocupación de lo temporal y de lo histórico. La inteligencia ha inventado en los últimos años una serie de maneras de eludir o ignorar el problema de la revolución. Ninguna le sirve al intelectual rigurosamente fiel a los deberes del espíritu para discurrir y meditar como si el socialismo y el proletariado no existieran. En esto se reconoce una de las pruebas de la inutilidad de todo intento de restauración del principio de la inteligencia pura o ahistórica.
Jean Guéhenno es un escritor que procede del proletariado y que no reniega de su origen; pero que, en la imposibilidad de encontrar una respuesta a sus interrogaciones en la filosofía clarista del obrero, busca en el arsenal de la más moderna y exigente cultura las razones de una convicción revolucionaria o, por lo menos, no-conformista. “Caliban parle” es una requisitoria contra la hipocresía intelectual y contra los compromisos del pensamiento, cuyos ecos se confunden hoy un poco con los de “Morte de la penseé bourgeoise” de Emmanuel Berl.
Guehenne, humorista, se rebela contra el juego de una compósita legión de intelectuales y artistas que, en el nombre de un refinado novecentismo, querrían sacrificar la humanidad a las humanidades. El crítico y el hombre están demasiado vigilantes y vivos en él. Le es imposible no entender y denunciar el cinismo de este pensamiento de Barrés: “Que los pobres tengan el sentimiento de su impotencia he ahí una condición primaria de la paz social”. El fariseismo del intelectual ante el proletariado, empuja a Guehenno, deferente y atento, pero no por esto menos nauseado, a tomar abiertamente el partido de Calibán. En la clase que lucha por un orden nuevo, están todos los valores morales de la civilización. Al innoble razonamiento de Barrés, opone este juicio ciertamente más filosófico y verdadero: “Le rebelión es la nobleza del pobre”. Guehenno presta estas palabras a Calibán: “En un mundo de egoísmo y de lucro, me ocurre ser la sola potencia desinteresada. Se ha visto a los míos renunciar al éxito, a las sinecuras, a los puestos, fuertes y puros. Algunos que se vendieron fueron pagados a alto precio: obtuvieron los primeros cargos en los Estados. Pero la masa de los Calibanes fue apenas quebrantada por esto. Continúa diciendo no a un mundo en el cual no reconoce la belleza de sus sueños. Y toda nobleza viene a Europa de este movimiento que pone en ella los gestos de la Calibán, las multitudes obreras que, en el instante en que reclaman pan piensan todavía en organizar el mundo”. “Entre la Bolsa de Trabajo y el Instituto, quién sabe, después de todo, dónde se hace el menester más humano? Si los secretarios de sindicatos y sabios de academias consintieran un instante en mirarse, no se despreciarían tanto. Yo los veo a unos aplicados al trabajo de deshacer y desatar, un hilo después de otro, la red que la obstinada fatalidad no cesa de tejer alrededor nuestro, vencer esas leyes de bronce a las que nos somete la pesada economía del mundo. En el más fatal de los siglos, buscan los medios de tornarse amor de las cosas, nuestras duras dominadoras, e intentan, con un maravilloso coraje, restituir al corazón y a la razón la supervigilancia y el control del universo”. “Nuestro verdadero mérito al fin del último siglo habrá sido el organizar la insumisión y la batalla”.
El autor de “Calibán Parle” no se ha formado en esta lucha. A la meditación del sentido moral y humano de las reivindicaciones de las masas, ha llegado por la vía cara a M. Julien Benda, por la vía del “clero”. Su libro de nada está tan distante como de ser el resultado de una crítica de inspiración marxista. Guehenno es un intelectual puro, en el sentido de que no obedece sino a la lógica de su especulación. No proviene de ningún equipo marxista ni de ninguna Casa del Pueblo. Ha hecho su aprendizaje de pensador, meditando a autores tan diversos como Michelet, Taine, Renán, Proudhon, Jaurés, Barrés, Peguy, etc. En el segundo capítulo de su libro, al hablar de la “difícil fidelidad”. Guehenno expone su propio drama. El obrero que se transforma en un intelectual, pierde su fe, su sentimiento de clase. Usando el término de Barrés podría decirse que “de deracine”, se desarraiga. “El espíritu engaña, la belleza seduce, la felicidad descasta. Y yo sentía una suerte de felicidad. Era un blando abandono, animación todavía, pero en la paz; después de meses de tensión apasionada, una embriaguez indulgente. No se lee impunemente los libros. La única luz que me guiaba, antes de que los hubiese leído, no se dejaba ver ya en el juego de sus mil pequeñas flamas. Yo adoraba antes un solo ídolo: los dioses se habían multiplicado. La cultura tiene a veces al principio este efecto de destruir el carácter. Nos hace parecer a esos actores que, a fuerza de ensayar todas las transformaciones, terminan por perder toda personalidad”. Así habla Calibán o mejor, así habla Guehenno después de un largo trato con las ideas. Guehenno ha descubierto el pragmatismo de las ideas, la servidumbre del pensamiento. “La cultura -tal como la conciben los “pedantes autoritarios” con quienes polemiza- no tiene otro objeto que es de hacer jefes y el de justificarlos a la vez. A la ciencia que determinaba lo que debe ser y que descubría mundos más generosos, ellos no le demandan más que legitimar lo que es. Una extraña y monstruosa connivencia asocia la cultura así sofisticada y la autoridad social el saber y la riqueza, y es la característica más eminente de lo que ellos llaman civilización”. No es distinto, fundamentalmente, el lenguaje de los marxistas. Pero lo que confiere especial valor al testimonio de Guehenno es, precisamente, su no marxismo. Todas sus meditaciones, revelan una rigurosa preocupación de no traicionar al Espíritu, de no emplear sino razonamientos de humanista. Las páginas más eficaces de su libro son, acaso, aquellas en que denuncia el bizantinismo y el diletantismo de la Ciencia y del Arte de la decadencia. Guehenno conoce de cerca a esta gente y podría describirnos minuciosamente a cada uno de sus especímenes. ¿Cuál es la imagen más exacta que de ellos nos ofrece? “Me los represento siempre -dice- en una cámara rodeada de espejos. Cada uno mira delante de su innumerable imagen un drama patético, se pone sucesivamente las máscaras del cínico, del epicúreo, del estoico, y declama a veces con florido lenguaje. Viene el aburrimiento y el drama se interrumpe por el tiempo necesario para hacer una nueva provisión de máscaras y de imágenes”. ¿En qué época de la historia, se encuentra a la “inteligencia” y al “espíritu” entregados al mismo juego banal y elegante? La respuesta de Guehenno coincide con la de otros pensadores sagaces: “Graeculi esurientes”. Es así como pequeños griegos hambrientos, que habían tenido la misión de mezclar el espíritu a la pesada masa romana, se cansaron un día. No escucharon más al genio liberador que largo tiempo les había hablado. Tenían hambre y no se preocuparon, para comer y vivir, más que de divertir a sus amos y de fortificar laboriosamente los prejuicios que aseguraban su dominación. El espíritu carecía de coraje y la sabiduría de atención. Entonces hombres innumerables de quienes nunca se hubiera pensado que tenían también un alma destruyeron este mundo fútil. La ciudad que la razón caduca les negaba, se derrumbó. Ellos buscaron en una fe nueva la comunión humana”.
Testimonio de intelectual, requisitoria de humanista, el hermoso libro de Jean Guehenno convida a la más actuales y fecundas reflexiones. Es un enérgico estimulante del juicio histórico, del examen de consciencia de una generación que oscila entre la desesperanza y la traición.
José Carlos Mariátegui La Chira