La heterodoxia de la tradición
- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.1-1927-11-25
- Item
- 1927-11-25
Parte de Fondo José Carlos Mariátegui
He escrito al final de mi artículo “la reivindicación de Jorge Manrique”: Con su poesía tiene que ver la tradición, pero no los tradicionistas. Porque la tradición es contra lo que desean los tradicionalistas viva y móvil. La crean los que la niegan para renovarla y enriquecerla. La matan los que la quieren muerta y fija, prolongación de un pasado en un presente sin fuerzas, para incorporar en ella su espíritu y para meter en ella su sangre.
Estas palabras merecen ser solícitamente replicadas y explicadas. Desde que las he escrito me siento convidado a estrenar una tesis revolucionaria de la tradición. Hablo, claro está de la tradición entendida como patrimonio y continuidad histórica.
¿Es cierto que los revolucionarios la reniegan y la repudian en bloque? Esto es lo que pretenden quienes se contentan con la gratuita fórmula: revolucionarios iconoclastas. Pero, ¿no son más iconoclastas los revolucionarios? Cuando Marinetti invitaba a Italia a vender sus museos y sus monumentos, quería solo afirmar la potencia creadora de su patria demasiado oprimida por el peso de un pasado abrumadoramente glorioso. Habría sido absurdo tomar al pie de la letra su vehemente extremismo. Toda doctrina revolucionaria actúa sobre la realidad por medio de negaciones intransigentes que no es posible comprender sino interpretándolas en su papel dialéctico.
Los verdaderos revolucionarios, no proceden nunca como si la historia empezara con ellos. Saben que representan fuerzas históricas, cuya realidad no les permite complacerse con la ultraísta ilusión verbal de inaugurar todas las cosas. Marx extrajo del estudio completo de la economía burguesa, sus principios de política socialista. Toda la experiencia industrial y financiera del capitalismo está en su doctrina anticapitalista. Proudhon, de quien todos conocen la frase iconoclasta, mas no la obra prolija, cimentó sus ideales en un arduo análisis de las instituciones y costumbres sociales, examinando desde sus raíces hasta el suelo y el aire de que se nutrieron. Y Sorel, en quien Marx y Proudhon, se reconcilian, se mostró profundamente preocupado no solo de la formación de la consciencia júrica del proletariado, sino de la influencia de la organización familiar y de sus estímulos morales, así el mecanismo de la producción como en el entero equilibrio social.
No hay que identificar a la tradición con los tradicionalistas. El tradicionalismo -no me refiero a la doctrina filosófica sino a una actitud política o sentimental que se resuelve invariablemente en fuero conservantismo- es en verdad el mayor enemigo de la tradición. Porque se obstina interesadamente en definirla como un conjunto de reliquias inertes y símbolos extintos. Y en compendiarla en una receta escueta y única.
Hay tradición, en tanto se caracteriza precisamente su resistencia a dejarse aprehender en una fórmula hermética. Como resultado de una serie de experiencias, esto es de sucesivas transformaciones de la realidad bajo la acción de un ideal que la supera consultándolas y la modela obedeciéndola. La tradición es heterogénea y contradictoria en su composición. Para reducirla a un concepto único es preciso contentarse con su esencia, renunciando a sus cristalizaciones.
Los monarquistas franceses construyen toda su doctrina, sobre la creencia de que la tradición de Francia, es fundamentalmente aristocrática y monárquica, idea concebible únicamente por gentes enteramente hipnotizadas por la imagen de la Francia de Carlo Magno. René Johannet, reaccionario también, pero de otra extirpe, sostiene que la tradición de Francia es, absolutamente burguesa y que la nobleza, en la que depositan su recalcitrante esperanza Maurras y sus amigos, está descartada como clase dirigente desde que, para subsistir ha tenido que aburguesarse. Pero el cimiento social de Francia son sus familias campesinas, su artesanado laborioso. Está averiguando el papel de los descamisados en el período culminante de la revolución burguesa. De manera que si en la praxis del socialismo francés entrará a declamación nacionalista, el proletariado de Francia podría también descubrirle a su país sin demasiada fatiga una cuantiosa tradición obrera.
Lo que esto nos revela es que la tradición aparece particularmente invocada y aun facticiamente acaparada por los menos aptos para recrearla. De lo cual nadie debe asombrarse. El pasadista tiene siempre el paradójico destino de entender el pasado muy inferiormente futurista. La facultad de pensar la historia y la facultad de hacerla y crearla, se identifican. El revolucionario, tiene del pasado una imagen un poco subjetiva acaso, pero animada y viviente, mientras que el pasadista es incapaz de representársela en su inquietud y su fluencia. Quien no puede imaginar el futuro, tampoco puede imaginar el pasado.
No existe, pues, un conflicto real entre el revolucionario y la tradición, sino para los que conciben la tradición como un museo o una momia. El conflicto es efectivo solo con el tradicionalista. Los revolucionarios encarnan la voluntad de la sociedad de no petrificarse en un estadio, de no inmovilizarse en una actitud. A veces la sociedad pierde esta voluntad creadora paralizada por una sensación de acabamiento o desencanto. Pero entonces se constata, inexorablemente, su envejecimiento y su decadencia.
La tradición de esta época la están haciendo los que parecen a veces negar, iconoclastas, toda tradición. De ellos, es, por lo menos, la parte activa. Si ellos, la sociedad acusaría el abandono, la abdicación de la voluntad de vivir renovándose, superándose incesantemente.
Maurice Barrés, legó a sus discípulos una definición algo fúnebre de la Patria. “La Patria es la tierra y los muertos”. Barrés mismo era un hombre de aire fúnebre y mortuorio, que, según Valle Inclán semejaba físicamente un cuervo mojado. Pero las generaciones post-bélicas están frente al dilema de enterrar con los despojos de Barrés su pensamiento de labriego solitario dominado por el culto excesivo del suelo de sus difuntos o de resignarse a ser enterrada ella misma después de haber sobrevivido sin un pensamiento propio nutrido de su sangre y de su esperanza. Idéntica es su situación ante el tradicionalismo.
No he hablado hasta aquí del tradicionalismo peruano en particular sino de tradición y de tradicionalismo en general. Me sobra el tema para un próximo artículo.
José Carlos Mariátegui
José Carlos Mariátegui La Chira

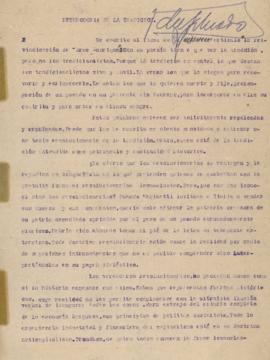
![Heterodoxia de la tradición [Artículo]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/c/5/a/c5aa2eadbf5374e0070e83a1bec4df22e63b6f47bc3076aea1eaf8003f03246b/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19271125_142.jpg)
![Sentido heroico y creador del socialismo [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/6/4/a/64ab3163e935df7997b9c24c8457d2d242e7d071e1eb9db401ee6546206751b6/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19290201_142.jpg)