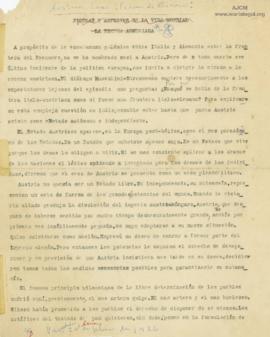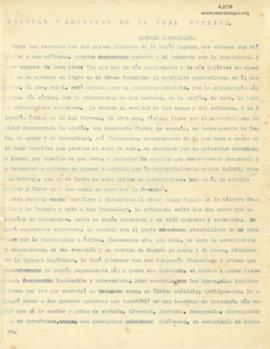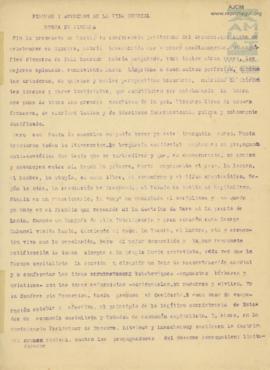- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.1-1926-02-20
- Item
- 1926-02-20
Fait partie de Fondo José Carlos Mariátegui
A propósito de la escaramuza polémica entre Italia y Alemania sobre la frontera del Breunero, no se ha nombrado casi a Austria. Pero de toda suerte ese último incidente de la política europea, nos invita a dirigir la mirada a la escena austriaca. El diálogo Mussolini-Stresseman sugiere necesariamente a los espectadores lejanos del episodio una pregunta: ¿Por qué se habla de la frontera ítalo-austriaca como si fuese una frontera ítalo-alemana? Para explicarse esta compleja cuestión es indispensable saber hasta que punto Austria existe como Estado autónomo e independiente.
El Estado Austriaco aparece, en la Europa post-bélica, como el más paradójico de los Estados. Es un Estado que subsiste a pesar suyo. Es un Estado que vive porque los demás lo obligan a vivir. Si se nos consiente aplicar a los dramas de las naciones el léxico inventado para los dramas de los individuos, diremos que el caso de Austria se presenta como un caso pirandelliano.
Austria no quería ser un Estado libre. Su independencia, su autonomía, representan un acto de fuerza de las grandes potencias del mundo. Cuando la victoria aliada produjo la disolución del imperio astro-húngaro. Austria que después de haberse sentido por mucho tiempo desmesuradamente grande, se sentía por primera vez insólitamente pequeña, no supo adaptarse a su nueva situación. Quiso suicidarse como nación. Expresó su deseo de entrar a formar parte del Imperio alemán. Pero entonces las potencias le negaron el derecho de desaparecer y en previsión de que Austria insistiera más tarde en su deseo, decidieron tomar todas las medidas posibles para garantizarle su autonomía.
El famoso principio wilsoniano de la libre determinación de los pueblos sufrió aquí, precisamente, el más artero golpe. El más artero y el más burlesco. Wilson había prometido a los pueblos el derecho de disponer de si mismos. Los artífices del tratado de paz quisieron, sin duda, poner en la formulación de este principio una punta de ironía. La independencia de un Estado no debía ser solo un derecho; debía ser una obligación.
El tratado de paz prohíbe prácticamente a Austria la fusión con Alemania. Establece que, en cualquier caso, esta fusión requiere para ser sacionada el voto unánime del Consejo de la Sociedad de Naciones.
Ahora bien, de este consejo forman parte Francia e Italia, dos potencias naturalmente adversas a la unión de Alemania y Austria. Las dos vigilan, en la Sociedad de las Naciones, contra toda posible tentativa de incorporación de Austria en el Reich.
A Francia, como es bien sabido, la desvela demasiado la pesadilla del problema alemán. Para muchos de sus estadistas la única solución lógica de este problema es la balkanización de Alemania. Bajo el gobierno del bloque nacional Francia ha trabajado ineficaz pero pacientemente por suscitar en Alemania un movimiento separatista. Ha subsidiado elementos secesionistas de diversas calidades, empeñada en hace prosperar un separatismo bávaro o un separatismo rhenano. La autonomía de Baviera, sobre todo, parecía uno de los objetivos del poincarismo. El imperialismo francés soñaba como cerrar el paso a la anexión de Austria al Reich mediante la constitución de un Estado compuesto por Baviera y Austria. Se tenía en vista el vínculo geográfico y el vínculo religioso. (Baviera y Austria son católicas mientras Prusia es protestante. I aún étnicamente Austria se identifica más con Baviera que con Prusia). Pero se olvidaba que su economía y su educación industriales habían generado un cambio, en el pueblo austriaco, una tendencia a confundirse y consustanciarse con la Alemania manufacturera y siderúrgica, más bien que con la Alemania rural. En todo caso, para que el proyecto del Estado bávaro-austriaco prosperase hacía falta que prendiese, previamente en Baviera. I esta esperanza, como es notorio, ha tramontado antes que el poincarismo. [Para Francia, por consiguiente, como un anexo] o una secuela del problema alemán, existe un problema austriaco. “Basta hachar una mirada sobre el mapa -escribe Marcel Duan en un libro sobre Austria- para comprender toda la importancia del problema austriaco, llave de la mayor parte de las cuestiones políticas que interesan a la Europa Central. Libre y abierta a la influencia de las grandes potencias occidentales, el Austria asegura sus comunicaciones con sus aliados y clientes del cercano Oriente danubiano y balkánico; abandonada por nosotros a las sugestiones de Berlín, se halla en grado de aislarlos de nuestros amigos eslavos. Corredor abierto a nuestra expansión o muro erguido contra ella. El Austria confirma o amenaza la seguridad de nuestra victoria y aún la de la paz europea”.
Italia a su vez no puede pensar, sin inquietud y sin sobre salto, en la posibilidad de que resurja, más allá de Breunero, un Austria poderosa. El propósito de restauración de los Hapsburgo en Hungría tuvieron su más obstinado enemigo en la diplomacia italiana, preocupada por la probabilidad de que esa restauración produjese a la larga la reconstitución de un Estado austro-húngaro.
Pero, teórica y prácticamente, ninguna de las precauciones del tratado de Paz y de sus ejecutores logra separar a Austria de Alemania. I, es por esto, cuando se trata de las minorías nacionales encerradas dentro de los nuevos límites de Italia, no es Austria sino Alemania la que reivindica sus derechos o apadrina sus aspiraciones. Austria, en su último análisis, no es sino un Estado alemán temporalmente separado del Reich.
La política de los dos partidos que, desde la caída de los Hapsburgo, comparten la responsabilidad del poder de Austria, se encuentran estrechamente conectada con la de los partidos alemanes del mismo ideario y la misma estructura. El partido social cristiano, que tiene Monseñor Seipel su político más representativo, se mueve evidentemente en igual dirección que el centro católico alemán. I entre el socialismo alemán y el socialismo austriaco la conexión y la solidaridad son, como es natural, más señaladas todavía. Otto Bauer, por no citar sino un nombre es una figura común, por lo menos en el terreno de la polémica socialista, a las dos social-democracia germanas. I el partido socialista austriaco, de otro lado, es el que más significadamente tiene en Austria a la unión política con Alemania.
Concurre aumentar lo paradójico del caso austriaco el hecho de que este Estado funciona, presentemente, más o menos como una dependencia de la Sociedad de las Naciones. Destinado por la raza y la lengua a vivir bajo la influencia política y sentimental de Alemania, el Estado austriaco se halla, financieramente, bajo la tutela de la Sociedad de las Naciones o sea, hasta ahora, de los enemigos de Alemania.
El Austria contemporánea, es lo que no quisiera ser. Aquí reside el pirandellismo de su drama. Los seis personajes en busca de autor, afirman exasperadamente, en la farsa pirandelliana, su voluntad de ser. Austria guarda en el fondo de su alma, su voluntad, más pirandelliana si se quiere de no ser. Pero el drama, hasta donde cabe un parecido entre individuos y naciones, es sustancialmente el mismo.
José Carlos Mariátegui.
José Carlos Mariátegui La Chira