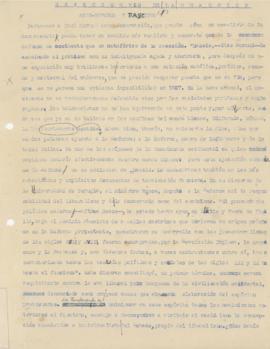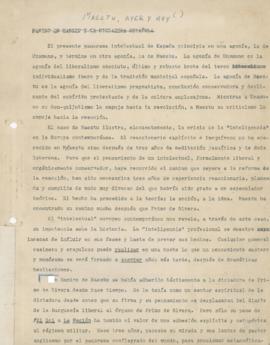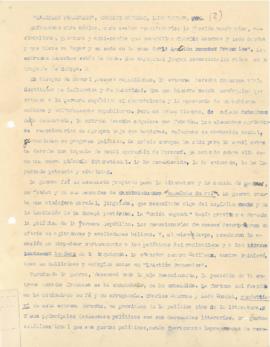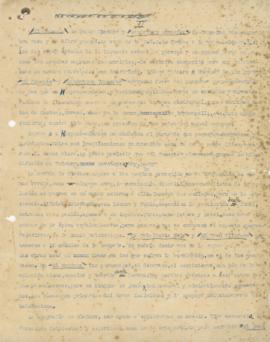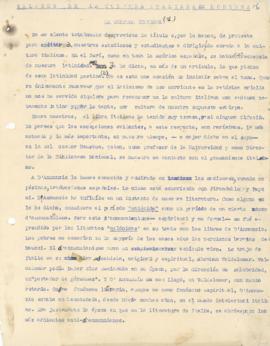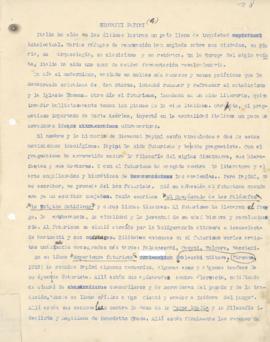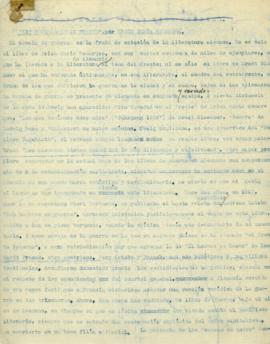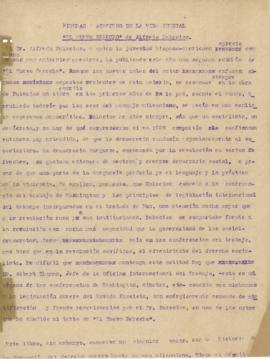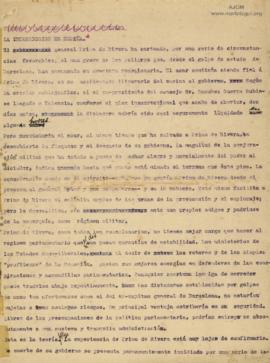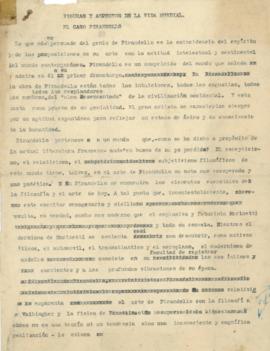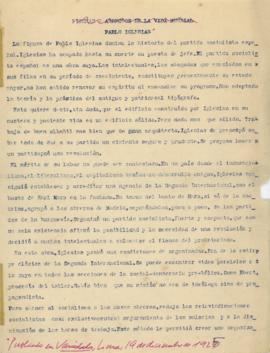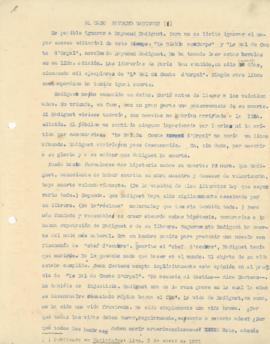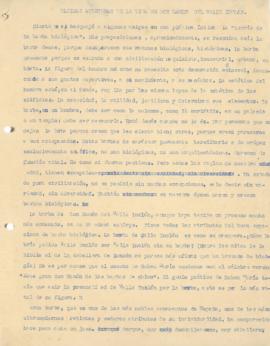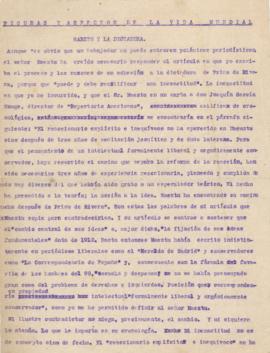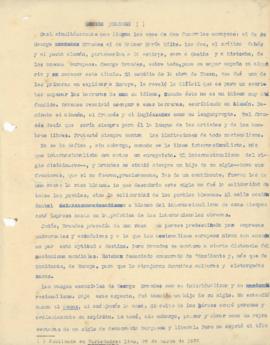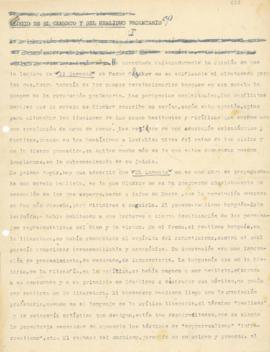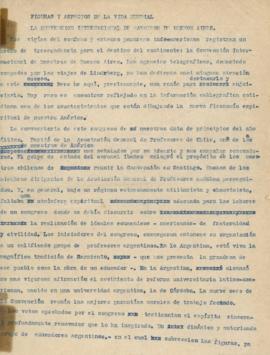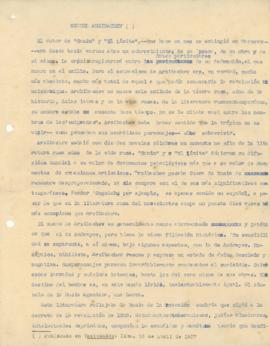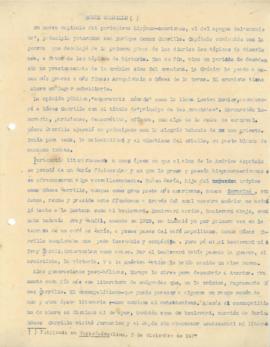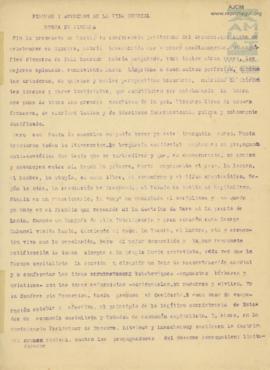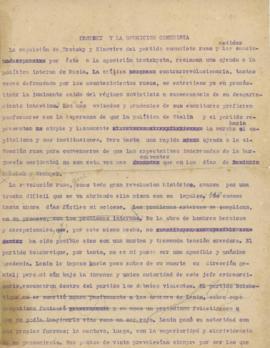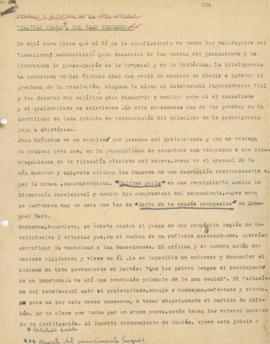Waldo Frank
I
De los tres grandes Frank contemporáneos, Ralph Waldo Frank es el más próximo a la conciencia y a los problemas de la nueva generación hispano-americana. Henri Frank, el autor de “La Dame devant L’Arche”, muerto hace algunos años, a quien todos los hombres de hoy consideramos, sin embargo, tan nuestro y tan actual, pertenece demasiado a Francia. Este escritor, admirable por su espíritu y su sensibilidad, sentía la crisis humana en la crisis francesa. Leonhard Frank, el autor de “Das Menchs un gut”, escribe, en un lenguaje expresionista, para un mundo espiritualmente lejano y distinto. Waldo Frank, en cambio, es un hombre de América.
Solo una élite conocía en (1925) los libros de Waldo Frank. El público hispano-americano no sabía casi nada de su autor. “La Revista de Occidente” había publicado un ensayo de este gran contemporáneo. Un año antes, “Valoraciones”, la excelente revista del grupo “Renovación” de la Plata, y otros órganos del continente había revelado Frank a sus lectores publicando el sencillo y hermoso mensaje a los intelectuales hispano-americanos de que fue portador en 1924 el escritor mexicano Alfonso Reyes. En suma, apenas unos pocos fragmentos y unas cuantas noticias de una obra ya ilustre y copiosa que ha dado a su autor merecido renombre en Europa.
Es cierto que la literatura y el pensamiento de Estados Unidos, en general, no llegan a la América española sino con mucho retardo y a través de pocos especímenes. Ni aún las grandes figuras nos son familiares. Jack London, Theodore Dreiser, Carl Sandburg, vertidos ya a muchos idiomas, aguardan aún su turno en español. Henry Thoreau, el puritano de “Walden”, el amigo de Emerson, permanece ignorado en esta América. Lo mismo hay que decir de Royce, Dresser y de otros filósofos. Hispano-América no los lee. Lee, en cambio, a pasto, al señor Marden, cuyo pragmatismo barato, de fácil y vasto consumo en la clase media constituye uno de los productos más conocidos de la manufactura norte-americana.
Un motivo para esta excepción; Waldo Frank -que en su penetrante ensayo “El Español”, capítulo de su libro “Virgin Spain”, demuestra una aptitud tan genial para penetrar en el alma y la historia de un pueblo y un conocimiento tan hondo de la psicología y la sociología españolas,- es autor de un libro que encierra en sus páginas la más original e inteligente interpretación de los Estados Unidos, “Our America”. Y no me parece posible dudar que la actitud de los pueblos hispano-americanos ante los Estados Unidos debe apoyarse en un estudio y una valoración exactos del fenómeno yanqui.
De otro lado, Waldo Frank es un representante de la inteligencia y el espíritu norte-americanos que habla así a los intelectuales de Hispano América: “Debemos ser amigos. No amigos de la ceremoniosa clase oficial, sino amigos en ideas, amigos en actos, amigos en una inteligencia común y creadora. Estamos comprometidos a llevar a cabo una solemne y magnífica empresa. Tenemos el mismo ideal: justificar América, creando en América una cultura espiritual. Y tenemos el mismo enemigo: el materialismo, el imperialismo, el estéril pragmatismo del mundo moderno. Si las fuerzas de la vida creadora tienen que prevalecer contra ellas, deben también unirse. Este es el cruento problema de nuestros siglos y es un problema tan antiguo como la historia”.
En uno de mis artículos sobre ibero-americanismo, he repudiado ya la concepción simplista de los que en Estados Unidos ven solo una nación manufacturera, materialista y utilitaria. He sostenido la tesis de que el ibero-americanismo no debía desconocer ni subestimar las magníficas fuerzas de idealismo que han operado en la historia yanqui. La levadura de los Estados Unidos han sido sus puritanos, sus judíos, sus místicos. Los emigrados, los exiliados, los perseguidos de Europa. Ese mismo misticismo de la acción que se reconoce en los grandes capitales de la industria norte-americana, ¿no desciende acaso del misticismo ideológico de sus antepasados?
Y bien. Waldo Frank se siente -y es- “portador de la verdadera tradición americana”. No es cierto, que esta tradición esté representada, en nuestro siglo, por Hoover, Morgan y Ford. En las páginas de “Nuestra América”, Waldo Frank nos enseña en donde y en quienes está fuerza espiritual de los Estados Unidos. En su mensaje a la inteligencia ibero-americana reivindica para su generación el honor y la responsabilidad de este patrimonio histórico: “Nosotros, la minoría de los Estados Unidos, que se dedica a la tarea de dotar a nuestro país de un espíritu digno de su magnífico cuerpo, sentimos que somos la verdadera tradición americana. En una generación más sencilla, Withman, Thoreau, Emerson, Lincoln, representaron esa tradición; en un medio más complejo y difícil de manejar, nuestra generación encarna el Verbo. Todavía estamos diseminados en pequeños grupos en mil ciudades, todavía tenemos poca influencia en asuntos políticos y de autoridad; pero estamos creciendo enormemente; estamos apoderándonos de la juventud del país; disponemos del poder de persuasión de la fe religiosa; tenemos la energía del afecto, tenemos la permanencia de la verdad; disponemos, por decirlo así, del futuro”.
“Nuestra América” no es un libro de historia en la acepción común de este vocablo; pero sí lo es en su acepción profunda. No es cónica ni análisis; es teoría y síntesis. En un bosquejo de pocos y sobrios trazos, Waldo Frank nos ofrece una acabada imagen espiritual de los Estados Unidos. Más que explicar, su libro quiere sugerir. Y lo logra admirablemente. “No escribo una historia de las costumbres; menos aún una historia de las letras -dice Frank en su prólogo-. Si me he detenido largamente en ciertos escritores y ciertos artistas, lo he hecho tal como el dramaturgo elige, entre las palabras de sus personajes, las más saltantes y las más significativas para hacer su pieza. He escogido, he omitido, con la mira de sugerir un vasto movimiento por algunas líneas que puedan asir y retener algo de la solidez de la vida”. Waldo Frank no se preocupa sino de las verdades fundamentales. Con ellas compone una interpretación de todo el fenómeno norte-americano.
Este libro tiene, además, el mérito de no ser un producto de laboratorio. Su génesis es sugestiva. Waldo Frank lo dedica en el prólogo a Jacques Copeau y Gastón Gallimard quienes, en una visita a los Estados Unidos, suscitaron en su espíritu el deseo y la necesidad de encontrar una respuesta a las interrogaciones de una curiosa inteligente y acendrada. Copeau y Gallimard plantaron a Waldo Frank con sus preguntas “el problema enorme de llevar la luz hasta las profundidades vitales y escondidas para hacer surgir -en su energía y su verdad- el juego de una vida articulada”. En el curso de sus conversaciones con sus amigos franceses, Waldo Frank vio que “América era un concepto por crear”.
Waldo Frank señala al pioneer, al puritano y al judío, como los elementos primarios de la formación de Norte América. El pioneer, sobre todo, es el que da su tonalidad al pueblo, a la sociedad, a la vida yanquis. El espíritu de Estados Unidos se precisa, a lo largo de su historia, como un espíritu pioneer. El pioneer se asimiló al puritano. “Bajo la presión de las necesidades del pioneer, -escribe Frank- absorbida toda la energía humana por el empirismo, la religión se materializó. Las palabras místicas subsistieron. Pero en el hecho, la cuestión de vivir era el mayor problema. La religión debía ayudar a resolverlo. En este terreno de la acción y de la utilidad, el espíritu puritano y el espíritu judío se combinaron y se entendieron fácilmente. “Waldo Frank sigue la trayectoria de este acuerdo que no es a él al primero a quien se revela. También en Europa se ha advertido la concomitancia de estos dos espíritus en el desarrollo de la civilización occidental. Piensa Frank certeramente que en el fondo de la protesta religiosa del puritano se agitaba su voluntad de potencia. Un escritor italiano israelita define en esta sola frase toda la filosofía del judaísmo: “l’uomo conosce Dio operando”. La cooperación del judío y del puritano en el proceso de creación del capitalismo y del industrialismo se explica así perfecta y claramente. El pragmatismo, el utilitarismo de los gregarios de dos religiones, severamente moralistas, nace de su voluntad de acción y de potencia. El judío y el puritano, por otra parte, son individualistas. Aparecen, en consecuencia, como los naturales artífices de una civilización, cuyo pensamiento político es el liberalismo y cuya praxis económica es la libertad de comercio y de industria.
La tesis de Waldo Frank sobre Estados Unidos nos descubre una de las virtudes, una de las prestancias del nuevo espíritu. Frank, en el método y en el concepto, en la investigación y en el resultado, se muestra a la vez muy idealista y muy realista. El sentido de la realidad no perjudica su lirismo. Este exaltador poder del espíritu sabe afirmar bien los pies en la materia. Su obra prueba concreta y elocuentemente la posibilidad de acordar el materialismo histórico con un idealismo revolucionario. Waldo Frank emplea el método positivista, pero, en sus manos, el método no es sino un instrumento. No os sorprendáis de que en una crítica del idealismo de Bryan razone como un perfecto marxista y de que en la portada de “Our America” ponga estas palabras de Walt Whitman: “La grandeza real y durable de nuestros Estados será Religión. No hay otra grandeza durable ni real. No hay vida ni hay carácter que merezca este nombre, fuera de la Religión”.
En Waldo Frank, como en todo gran intérprete de la historia, la intuición y el método colaboran. Esta asociación produce una aptitud superior para penetrar en la realidad profunda de los hechos. Unamuno modificaría probablemente su juicio sobre el marxismo si estudiase el espíritu -no la letra- marxista en escritos como el autor de “Nuestra América”. Waldo Frank declara en su libro: “Nosotros creemos ser los verdaderos realistas, nosotros que insistimos en que el Ideal es la esencia de toda realidad”. Pero este idealismo no empaña su mirada con ninguna bruma metafísica ni retórica cuando escruta el panorama de la historia de los Estados Unidos. “La historia de la colonización -escribe entonces- es el resultado de los movimientos económicos en las metrópolis. No hay nada, ni aún ese gesto casto, en el puritanismo, que no haya nacido de la inquietud en que la situación agraria e industrial arrojaba a Inglaterra. Si América fue colonizada, es porque Inglaterra era el rival comercial de España, de Holanda y de Francia. Si América fue colonizada es, ante todo, porque el fervor espiritualista de la Edad Media había pasado el tiempo de su florecimiento y por reacción se transformaba en un deseo de grandeza material. El sueño del oro, la pasión de la seda, la necesidad de encontrar una ruta que condujese más pronto a las riquezas de la India, todos los apetitos de las naciones sobre-pobladas derramaron hombres y energías sobre el suelo de América. Las primeras colonias establecidas sobre la costa oriental, tuvieron por ley la adquisición de la riqueza. Su revuelta contra Inglaterra en 1775 iniciaba una de las primeras luchas abiertas entre el capitalismo burgués y la vieja feudalidad. El triunfo de las colonias, de donde nacieron los Estados Unidos, marcó el triunfo del régimen capitalista. Y desde entonces América no ha tenido ni tradición ni medio de expresión que haya estado libre de esta revolución industrial a la cual debe su existencia”.
Estos son algunos escorzos del pensador. La personalidad de Waldo Frank apenas queda esbozada desde un punto de vista. El crítico, el ensayista el historiador -historiador sí, aunque no haya escrito lo que ordinariamente se llama historia- es además novelista. Si novela “Rahab” es una de las más exquisitas novelas que he leído este año. Novela psicológica sin la morosidad morbosa de Proust. Novela apasionantemente e impresionantemente humana y poética. Y muy moderna y muy nueva. El drama de “Nuestra América” está íntegro en su conflicto y en sus protagonistas. La inspiración religiosa, idealista, no varía. Solo la forma de expresión cambia. El pensador logra una obra de arte; el artista logra una obra de pensamiento.
II
Un escritor español puede expresar a España; pero es casi imposible que pueda entenderla e interpretarla. El español, además, expresará una de las voces, uno de los gestos de España; no la suma de sus voces, de sus gestos y de sus colores. Solo Unamuno, entre los españoles contemporáneos, logra esta expresión profunda, esencial, íntima, en la que el genio de España no se repite sino se recrea. Hay que venir de lejos, de un mundo nuevo descubierto por el espíritu aventurero e iluminado de España, de una raza vieja, errante, portadora de un mensaje universal, dueña del don de la profecía, de un pueblo niño, alucinado y gigantesco, deportivo y mecánico, para comprender y descubrir a esta nación en cuyo pasado se mezclan gentes y culturas tan distintas y que, sin embargo, alcanza una unidad acabada y original. Waldo Frank reúne todas estas calidades. Judío de los Estados Unidos, su sensibilidad afinada a una época de cambio y secesión, enlaza y supera la experiencia occidental y la experiencia oriental. Es el hombre que se siente, a la vez, más allá y más acá de la cultura europea y de sus celosas supersticiones sajonas y latinas. Y que, por esto, puede entender a España como una obra concluida, no fracasada ni decadente sino, por el contrario, acabada y completa. Mauricio Barrés nos dio, en las postrimerías de una época, una versión de excelente factura francesa, equilibrada hasta en sus excesos, sabiamente dosificados; versión de burgués provincial aunque refinado, de educación aristocrática, tradicionalista, racionalista, suavemente pascaliana; versión ordenada, ochocentista, que se detenía en la realidad, con un indeciso, elegante e insatisfecho anhelo de desbordarla. Waldo Frank nos da, en tanto, una versión temeraria, aventurera, suprarrealista, que no retrocede ante ninguna hipótesis ni ante ninguna conjetura; versión de un espíritu nómade -, el de Barrés era un espíritu sedentario y campesino- mesiánico y ecuménico, que rebasa a cada instante la realidad para descubrir sus contornos extremos y sus dimensiones inmateriales. El viaje de Waldo Frank empieza por África. Para conquistar España, sigue la ruta del moro, del berebere. Su primera estación es el oasis; su primera pregunta es al Islam. Se equivocará de camino, quien entre a España por Barcelona o San Sebastián. Cataluña es una fisura, una grieta, en el cuerpo de España. Frank percibe, -oyendo los cantos milenarios, cálidos y vehementes como el hálito del desierto- las limitaciones de la religión mahometana. La psicología de las religiones engendradas por el desierto y el éxodo, le es familiar. También él procede de un pueblo cuyo espíritu se formó en la marcha y la esperanza. Los pueblos del desierto viven con el alma y la mirada en el horizonte. De la lejanía de su meta, depende la grandeza de su conquista y la magnitud de su mensaje.
El Islam se detuvo en España. España lo conquistó, al ser conquistada por él. En el clima amoroso de España alojaron los ímpetus guerreros del árabe. Para un pueblo expansivo y caminante, el reposo es la derrota. Detenerse es tocar el propio límite. España se apropió de la energía, de la voluntad del Islam. Esta energía, esta voluntad, se volvieron contra el pueblo de Mahoma. La España católica, la España medioeval, la España de Isabel, de Colón y de los conquistadores, representa la trasfusión de esa energía y de esa voluntad intransigentes y conquistadoras en el cuerpo de la Iglesia romana. Isabel creó, con ellas, la unidad española. Con los abigarrados elementos históricos depositados por los siglos en la península ibérica, Isabel compuso una España de un solo bloque. España expulsó al moro, al judío. Cerró sus puertas a la Reforma. Se mantuvo intransigente, inquisitorial y dogmáticamente católica. Afirmó la contra-reforma con las hogueras de la Inquisición. Absorbió todo lo que era distinto o diverso del alma que le había infundido su reina Isabel la Católica. Es el momento de la suprema exaltación española. “La voluntad de España -escribe Frank- se manifiesta, hace surgir un conjunto brillante de fuerzas individuales tan varias y grandes que la engrandecen. Cortés y Pizarro, anárquicos buscadores de oro, colaboran con Loyola, cazador de almas y con Vitoria, fundador del derecho internacional; juntos colaboran Santa Teresa, San Juan de la Cruz, la Celestina, alcahueta inmortal, el amador don Juan, con Fray Luis de León; Cristóbal Colón con don Quijote; Góngora con Velásquez. Ellos son toda España; los impulsos que simbolizan venían apuntando en la naturaleza propia de España. Pero en ese momento la voluntad de España los condensa y da cuerpo a cada uno. El santo, el pícaro, el descubridor y el poeta aparecen cual estratificaciones del alma de España; y son grandes y engrandecen a España porque cada uno de ellos vive la voluntad entera de España, su plena fuerza vital. Isabel puede descansar”.
Pero alcanzar la propia meta, cumplir el propio destino es concluir. España quiso ser la máxima y última expresión del Medio Evo. Lo consiguió, cuando ya el mundo empezaba a dejar de ser medioeval. El descubrimiento y la conquista de América rompía la unidad fracturaba el espíritu que España quería mantener intactos. La misión de España terminaba. “El español -piensa Frank- eligió una forma de propósitos y una forma de verdad que podía alcanzar; y así que la alcanzó, dejó de moverse. Su verdad vino a ser la Iglesia de Roma. El español obtuvo esa verdad y desechó las demás. Su ideal de unidad fue homogéneo; la simple fusión de cada español del pensamiento y la fe conforme a un ideal concreto. A este fin, el español redujo los elementos de su mundo psíquico, a agudas antítesis que contrapuso entre sí; el resultado fue, realmente, simplicidad y homogeneidad, es decir una neutralización de presiones psíquicas contrarias que sumaron cero”.
El libro de Waldo Frank está preñado de sugestiones. Excitante, incitador, moviliza todas nuestras energías intelectuales hacia la meta de una personal y nueva conquista de España.

![El exilio de Trotzky [Manuscrito]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/7/c/8/7c8d7bcf18fce5e60c267f3720d3f52802daf743b485d1e00cc0b628da8905d1/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-01-19290223_142.jpg)
![La lucha eleccionaria en México [Manuscrito]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/2/9/1/2911248849895cefca01e4ecd69eb410e1b5ddcdea8d2611b1a56b1ac3c59af9/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-01-19290105_142.jpg)