Trotsky y la oposición comunista
- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.1-1928-02-25
- Item
- 1928-02-25
Part of Fondo José Carlos Mariátegui
La expulsión de Trotsky y Zinoviev del partido comunista ruso y las medidas sancionadas por este a la oposición trotskysta, reclaman una ojeada a la política interna de Rusia. La crítica contrarrevolucionaria, tantas veces defraudada por los acontecimientos rusos, se entretiene ya en pronosticar la inminente caída del régimen sovietista a consecuencia de su desgarramiento intestino. Los más avisados y prudentes de sus escritores prefieren conformarse con la esperanza de que la política de Stalin y el partido representan simple y llanamente la marcha hacia el capitalismo y sus instituciones. Pero basta una rápida ojeada a la situación rusa para convencerse de que las expectativas interesadas de la burguesía occidental no son esta vez más solventes que en los días de Kolchak y Wrangel.
La revolución rusa, que como toda gran revolución histórica, avanza por una trocha difícil que se va abriendo ella misma con su impulso. No conoce hasta ahora días fáciles ni ociosos. Los problemas externos se complican, en su proceso, con los problemas internos. Es la obra de hombres heroicos y excepcionales, y, por este mismo hecho, no ha sido posible sino con una máxima y tremenda tensión creadora. El partido bolchevique, por tanto, no es ni puede ser una apacible y unánime academia. Lenin le impulso hasta poco antes de su muerte su dirección genial; pero ni aún bajo la inmensa y única autoridad de este jefe extraordinario, escasearon dentro del partido los debates violentos. El partido bolchevique no se sometió nunca pasivamente a las órdenes de Lenin, sobre cuyo despotismo fantaseó a su modo un periodismo folletinesco que no podía imaginarlo sino como un zar rojo. Lenin ganó su autoridad con sus propias fuerzas; la mantuvo, luego, con la superioridad y clarividencia de su pensamiento. Sus puntos de vista prevalecían siempre por ser los que mejor correspondían a la realidad. Tenía, sin embargo, muchas veces que vencer la resistencia de sus propios tenientes de la vieja guardia bolchevique. Así sucedió, por ejemplo, en octubre de 1917, la víspera del asalto al poder, que lo encontró en estricto acuerdo con Trotsky y en abierto contraste con Zinoviev y Kamanec.
La muerte de Lenin, que dejó vacante el puesto de jefe genial, de inmensa autoridad personal, habría sido seguida por un período de profundo desequilibrio en cualquier partido menos disciplinado y orgánico que el partido comunista ruso. Trotsky se destacaba sobre todos sus compañeros por el relieve brillante de su personalidad. Pero no solo le faltaba vinculación sólida y antigua con el equipo leninista. Sus relaciones con la mayoría de sus miembros habían sido, antes de la revolución, muy poco cordiales. Trotsky, como es notorio, tuvo hasta 1917 una posición casi individual en el campo revolucionario ruso. No pertenecía al partido bolchevique, con cuyos líderes, sin exceptuar al propio Lenin, polemizó más de una vez acremente. Lenin apreciaba inteligente y generosamente el valor de la colaboración de Trotsky, quien, a su vez, -como lo atestigua el volumen en que están reunidos sus escritos sobre el jefe de la revolución,- acató sin celos ni reservas una autoridad consagrada por la obra más sugestiva y avasalladora para la consciencia de un revolucionario. Pero si entre Lenin y Trotsky pudo borrarse casi toda distancia, entre Trotsky y el partido mismo la identificación no pudo ser igualmente completa. Trotsky no contaba con la confianza total del partido, por mucho que su actuación como comisario del pueblo mereciese unánime admiración. El mecanismo del partido estaba en manos de hombres de la vieja guardia leninista que sentían siempre un poco extraño y ajeno a Trotsky, quien, por su parte, no conseguía consustanciarse con ellos en un único bloque. Trotsky, según parece, no posee las dotes específicas de político que en tan sumo grado tenía Lenin. No sabe captarse a los hombres; no conoce los secretos del manejo de un partido. Su posición singular -equidistante del bolchevismo y del menchevismo- durante los años corridos entre 1905 y 1917, además de desconectarlo de los equipos revolucionarios que con Lenin prepararon y realizaron la revolución, hubo de deshabituarlo a la práctica concreta de líder de partido.
El conflicto entre Trotsky y la mayoría bolchevique, que arriba a un punto culminante con la exclusión del trotskysmo de los rangos del partido, ha tenido un largo proceso. Tomó un carácter de neta oposición en 1924 con los ataques de Trotsky a la política del comité central, contenidos en los documentos que, traducidos al francés, se publicaron bajo el título de “Cous nouveaus”. Las instancias de Trotsky para que se adoptara un régimen de democratización en el partido comunista miraban al socavamiento del poder de Stalin. La polémica fue agria. Pero entre la posición del comité y la de Trotsky cabía aún el compromiso. Trotsky cometió entonces el error político de publicar un libro sobre “1917”, del cual no salían muy bien parados Zinoviev, Kamanev y otros miembros del gobierno, duramente calificados por Lenin en ese tiempo por sus titubeos para reconocer el carácter revolucionario de la situación. El debate se reavivó, con un violento recrudecimiento del ataque personal. Zinoviev y Kamanev, que hacían causa común con Stalin, no ahorraron a Trotsky ningún recuerdo molesto de sus querellas con el bolchevismo antes de 1917. Pero, después de una controversia ardorosa, el espíritu de compromiso volvió a prevalecer. Trotsky se reincorporó en el comité central, después de una temporada de descanso en una estación climática. Y tornó a ocupar un puesto en la administración. Pero la corriente oposicionista, en el siguiente congreso del partido, reapareció engrosada. Zinoviev, Kamanev y otros miembros del comité central, se sumaron a Trotsky, quien resultó así el líder de una composición heterogénea, en la cual se mezclaban elementos sospechosos de desviación derechista y social-democrática con elementos incandescentemente extremistas, amotinados contras las concesiones de la Nep a los kulaks.
Este bloque, con todo, acusaba dominantemente en su crítica las preocupaciones y recelos del elemento urbano frente al poder del espíritu campesino. Trotsky, particularmente, es un hombre de cosmópolis. Uno de sus actuales compañeros de ostracismo político, Zinoviev, lo acusaba en otro tiempo, en un congreso comunista, de ignorar y negligir demasiado al campesino. Tiene un sentido internacional de la revolución socialista. Sus notables escritos sobre la transitoria estabilización del capitalismo (“¿A dónde va Inglaterra?”) lo colocan entre los más alertas y sagaces críticos de la época. Pero este mismo sentido internacional de la revolución, que le otorga tanto prestigio en la escena mundial, le quita fuerza momentáneamente en la práctica de la política rusa. La revolución rusa está en un período de organización nacional. No se trata, por el momento, de establecer el socialismo en el mundo, sino de realizarlo en una nación que, aunque es una nación de ciento treinta millones de habitantes que se desbordan sobre dos continentes, no deja de constituir por eso, geográfica e históricamente, una unidad. Es lógico que en esta etapa, la revolución rusa esté representada por los hombres que más hondamente sienten su carácter y sus problemas nacionales. Stalin, eslavo puro, es de estos hombres. Pertenece a una falange de revolucionarios que se mantuvo siempre arraigada al suelo ruso: el presidio o Siberia era Rusia todavía. Mientras tanto Trotsky, como Radek, como Rakovsky, pertenecen a una falange que pasó la mayor parte de su vida en el destierro. En el destierro hicieron su aprendizaje de revolucionarios mundiales, ese aprendizaje que ha dado a la revolución rusa su lenguaje universalista, su visión ecuménica. Pero ahora, a solas con sus problemas, Rusia prefiere hombres más simples y puramente rusos.
José Carlos Mariátegui.
José Carlos Mariátegui La Chira

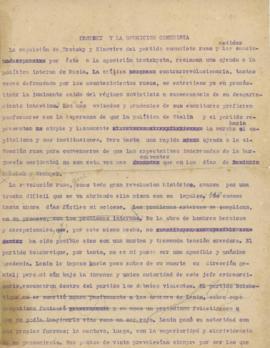
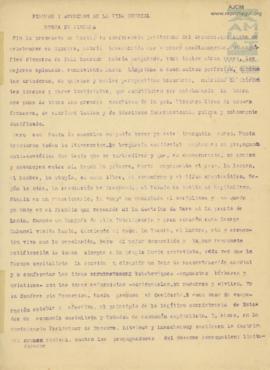
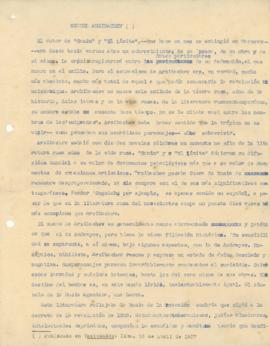
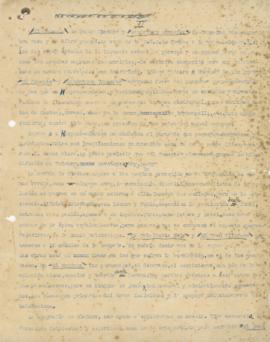
![El exilio de Trotzky [Manuscrito]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/7/c/8/7c8d7bcf18fce5e60c267f3720d3f52802daf743b485d1e00cc0b628da8905d1/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-01-19290223_142.jpg)