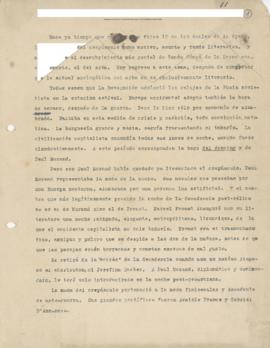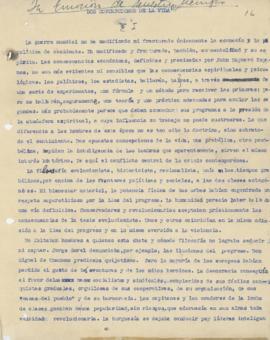- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.1-1928-02-03
- Item
- 1928-02-03
Fait partie de Fondo José Carlos Mariátegui
El alma matinal
Hace ya tiempo que registré, a fojas 10 de los anales de la época, la decadencia del crepúsculo como motivo, asunto y fondo literarios, Y agregué que el descubrimiento más genial de Ramón Gómez de la Serna era, seguramente, el del alba. Hoy regreso a este tema, después de comprobar que la actual apologética del alba no es exclusivamente literaria.
Todos saben que la Revolución adelantó los relojes de la Rusia sovietista en la estación estival. Europa occidental adoptó también la hora de verano, después de la guerra. Pero lo hizo solo por la economía de alumbrado. Faltaba en esta medida de crisis y carestía, toda convicción matutina. La burguesía grande y media, seguía frecuentando el tabarín. La civilización capitalista encendía todas sus luces de noche, aunque fueses clandestinamente. A este período corresponden la boga del dancing y de Paul Morand.
Pero con Paul Morand había quedado ya licenciado el crepúsculo. Paul Morand representaba la moda de la noche. Sus novelas nos paseaban por un Europa nocturna, alumbrada por una perenne luz artificial. Y el nombre que más legítimamente preside la noche de la decadencia post-bélica no es el de Morand sino el de Proust. Marcel Proust inauguró con su literatura una noche fatigada, elegante, metropolitana, licenciosa, de la que el occidente capitalista no sale todavía. Proust era el trasnochador fino, ambiguo y pulcro que se despide a las dos de la mañana, antes de que las parejas estén borrachas y cometan excesos de mal gusto.
Se retiró de la “soirée” de la decadencia cuando aún no había llegado el charleston, ni Josefina Backer. A Paul Morand, diplomático y demimondain, le tocó solo introducirnos en la noche post-proustiana.
La moda del crepúsculo perteneció a la moda finisecular y decadente de ante-guerra. Sus grandes pontífices fueron Anatole France y Gabriel D’Annunzio.
El viejo Anatole sobresalió en el género de los crepúsculos clásicos y arqueológicos: crepúsculo de Alejandría, de Sinecusa, de Roma, de Florencia, económicamente conocidos en los volúmenes de las bibliotecas oficiales y en viajes de turista moros que no olvida nunca sus maletas en el tren y que tiene previstas todas las estaciones y hoteles de su itinerario. A la hora del tramonto, siempre discreto, sin excesivos arreboles ni escandalosos celajes, era cuando monsieur Bergeret gustaba de aguzar sus ironías. Esas ironías que hace diez años nos encantaban por agudas y sutiles y que hora nos aburren con su monótona incredulidad y con su fastidioso escepticismo.
D’Annunzio era más faustuoso y teatral y también más variado en sus crepúsculos de Venecia vagamente wagnerianos, con la torre de San Jorge el Mayor en un flanco, saboreados en la terraza del Hotel Danieli por amantes inevitablemente célebre, anidados en el mismo cuarto donde cobijaron su famoso amor, bajo antiguos y recamados cobertores, Jorge Sand y Alfredo de Musset; crepúsculos abruzeses deliberadamente rústicos y agrestes, con cabras, pastores, chivos, fogatas, quesos, higos y un incesto de tragedia griega; crepúsculos del Adriático con barcas pescadoras playas lúbricas, cielos patéticos y tufo afrodisíaco; crepúsculos semi-orientales, semi-bizantinos de Ravenna y de Rimini, con vírgenes enamoradas de trenzas inverosímiles y flotantes y un ligero sabor de ostra perlera; crepúsculos romanos, transteverinos, declamatorios, olímpicos, gozados en la colina del Janiculum, refrescados por el agua paola que cae en tazas de mármol antiguo, con reminiscencias del sueño de Escipión y los discursos de Cola di Rienzo; crepúsculos de Quinto al Mare, heroicos, republicanos garibaldinos, retóricos, un poco marineros dignísimos a pesar de la vecindad comprometedora de Portofino Kulm y la perspectiva equívoca de Montecarlo. D’Annunzio agotó en su obra, magníficamente crepuscular, todos los colores, todos los desmayos, todas las ambigüedades del ocaso.
Concluido el período dannunziano y anatoliano -que en España, a no ser por las sonatas del gran Valle Inclán, no dejaría más rastros que los sonetos de Villaespesa, las novelas del Marqués de Hoyos y Vinent y las falsas gemas orientales de Tórtola Valencia- desembarcó en una estación ferroviaria de Madrid, con una sola maleta en la mano, pasajero de tercera clase, Ramón Gómez de la Serna, descubridor del alba.
Su descubrimiento era un poco prematuro. Pero es fuerza que todo descubrimiento verdadero lo sea. Proust con su smoking severo y una perla en la perchera, blando, tácito, pálido, presidía invisible la más larga noche europea, -noche algo boreal por lo prolongada, - de extremos placeres y terribles presagios, arrullada por el fuego de las ametralladoras de Noske en Berlín y de las bombas de mano fascistas en los caminos de la planicie lombarda y romana y de las Montañas Apeninas.
Ahora, aunque quede todavía en ella mucho de la noche de Charlotemburgo y de la noche de Dublín, la Europa que quiere salvarse, la Europa que no quiere morir, aunque sea todavía la Europa burguesa, cansada de sus placeres nocturnos, suspira porque venga pronto el alba. Mussolini, manda a la cama a Italia a las 10 de la noche, cierra cabarets, prohíbe el charleston. Su ideal es una Italia provinciana, madrugadora, campesina, libre de molicie y de artificios urbanos, con muchos rústicos hijos en su ancho regazo. Por su orden, como en los tiempos de Virgilio, los poetas cantan al campo, a la siembra, a la siega. Y la burguesía francesa, la que ama la tradición y el trabajo, burguesía laboriosa, económica, mesurada, continente -no malthusiana-, reclama también en su casa el horario fascista y sueña con un dictador de virtudes romanas y genio napoleónico que cultive durante las vacaciones su trigal y su viña. Oíd como amonesta Lucien Romier a la Francia noctámbula: “Es grave que un pueblo se entregue a los placeres de la noche, no por el mal que encuentran en estos los sermoneadores. Es grave como índice de que tal pueblo pierde sus días. Si tú quieres crecer y prosperar, ¡oh francés! Acuérdate de que la virilidad del hombre se afirma en el triunfo matinal. Es a la hora del alba que viene el invasor, perseguido por el sol levante”.
No es probable que Lucien Romier sepa renunciar a la noche. Pertenece a una burguesía, clarividente en su ruina, que se da cuenta de que el hombre nuevo es el hombre matinal.
José Carlos Mariátegui La Chira