La escena húngara
Hungría ocupa un puesto muy modesto y muy eventual en las planas del servicio cablegráfico de la prensa americana. Sobre Hungría se escribe y se sabe, en general, muy poco. En la propia Europa, la nación magiar resulta un tanto olvidada. Nitti es uno de los pocos estadistas europeos que la recuerda, y la defiende en sus libros y en sus artículos. Para los demás leaders de la política occidental no existe, con la misma intensidad que para Nitti, un problema húngaro. Parece que, al separarse de Austria, Hungría se ha separado también algo de Occidente.
Sin embargo, Hungría ha sido el escenario de uno de los episodios más dramáticos de la crisis post-bélica. Y el tratado de Trianón aparece desde hace tiempo como uno de los tratados de paz que alimentan en la Europa Central una sorda acumulación de rencores nacionalistas y de pasiones guerreras. Ese tratado mutila el territorio húngaro a favor de Rumania, de Checo-Eslavia y de Yugo-Eslavia. Según las cifras de un libro de Nitti, “La Decadencia de Europa”, basadas en un prolijo estudio de este tema, Hungría, ha perdido el 63 por ciento de su antigua población. Han sido anexados a Rumania, a Checo-Eslavia y a Yugo-Eslavia, respectivamente, cinco, tres y uno y medio millones de hombres que antes convivían dentro de los confines húngaros. Dentro de la Hungría pre-bélica había minorías no húngaras; pero las amputaciones del territorio húngaro decididas con este pretexto por el tratado de Trianón han sido excesivas. Han resuelto aparentemente la cuestión de las minorías alógenas de Hungría; mas han creado la cuestión de las minorías húngaras de Checo-Eslavia, Yugo-Eslavia y Rumania. Estas tres naciones, naturalmente, no quieren que se hable siquiera de una revisión del tratado que las beneficia. La posibilidad de que Hungría reivindique algún día sus tierras y sus hombres las mantiene en constante alarma. Y Hungría, a su vez, aguarda la hora de que se le haga justicia. Nitti escribe a este respecto: Hungría es, entre los países vencidos, aquel que tiene el más profundo espíritu nacional: nadie cree que el pueblo húngaro, orgulloso y persistente, no se levante de nuevo; nadie admite que Hungría pueda vivir largamente bajo las duras condiciones del tratado de Trianón. Y, desde el cardenal arzobispo de Budapest hasta el último campesino, nadie se ha resignado al destino actual. El problema húngaro, en suma, se presenta como uno de los que más sensiblemente amenazan la paz de Europa. El tratado de Trianón no interesa directamente solo a Hungría y la Pequeña Entente. Interesa, igualmente, a Italia que tiende a una cooperación con Hungría; pero que es contraria a una eventual restauración de la unión austro-húngara. La historia de la gran guerra enseña, además, que cualquiera de los intrincadísimos conflictos de esta zona de Europa puede ser la chispa de una conflagración europea.
Europa siguió muy atentamente la política húngara durante el experimento comunista de Bela Kun. Hungría era entonces un foco de bolchevismo en el vértice de la Europa central y oriental. El problema húngaro se ofrecía grávido de peligros para el orden de Occidente. Ahogada la revolución comunista, languideció el interés europeo por las cosas húngaras. Los ecos del “terror blanco” lo reanimaron todavía por un período más o menos largo. Pero, durante este tiempo, la atención fue menos unánime. A las clases conservadoras de Europa no les preocupaba absolutamente la truculencia de la reacción húngara. El método marcial del almirante Nicolás Horthy contaba de antemano con su aprobación.
El almirante Horthy ejerce el gobierno de Hungría desde esa época. Su gobierno parece tener en un puño al pueblo magiar. ¿Qué otra cosa puede importar, seriamente, a la clase conservadora de Europa? Existe, es cierto, en Hungría, una crisis financiera que compromete muchos intereses de la finanza internacional. Hungría molesta un poco con el espectáculo de su bancarrota y de su pobreza. Pero para estas cuestiones menores tienen las potencias vencedoras a la Sociedad de las Naciones.
Horthy gobierna Hungría con el título de Regente. Hungría es, teóricamente, una monarquía. El almirante Horthy guarda su puesto al rey. Pero también esto es un poco teórico. Cuando en marzo de 1921 el rey Carlos, coludido con los hombres que gobernaban entonces en Francia, se presentó en Budapest a reclamar el poder, Horthy rehusó entregárselo. Su resistencia dio tiempo para que las protestas de la Pequeña Entente, de Italia y de Inglaterra -que, de otro modo, se habrían encontrado ante un hecho consumado- actuasen eficazmente contra esta tentativa de restauración. La Regencia de Horthy, por consiguiente, es una regencia bastante relativa.
¿A qué categoría, a qué tipo de gobernantes de la Europa contemporánea pertenece este almirante? Su clasificación no resulta fácil. Horthy no tiene similitud con los otros hombres de gobierno surgidos de la crisis post-bélica. No es un condottiero dramático de la reacción como Benito Mussolini. No es un estadista nato como Sebastián Benes. Es un marino y un funcionario del antiguo régimen austro-húngaro a quien la disolución del imperio de los Apsburgo y la caída de la república de Bela Kun, han colocado a la cabeza de un gobierno. El azar de una marea histórica lo ha puesto donde está. Todo su mérito -mérito de viejo marino- consiste en haberse sabido conservar a flote después del temporal. Por algunos rasgos de su personalidad, se emparenta extrañamente a la estirpe de los caudillos hispano-americanos. Por otros rasgos, se aproxima a la especie de los déspotas asiáticos. En todo caso, es un gobernante balkánico más bien que un gobernante occidental.
Un documento instructivo acerca de su psicología es la crónica de la aventura de marzo de 1921 escrita por Carlos de Apsburgo. Esta crónica, -dictada por Carlos a su secretario Karl Werkmann y publicada recientemente en un volumen de notas o memorias del difunto ex-emperador- proyecta una luz muy viva sobre la figura de Horthy y las causas del fracaso de la tentativa de restauración. Carlos cuenta cómo, después de haber atravesado en automóvil la frontera, munido de un pasaporte español, arribó a Steinamanger al palacio del arzobispo, a donde acudieron a rodearlo solícitos el coronel Lehar y otros personajes legitimistas. Confiado en la autoridad y la divinidad de su linaje, el heredero de los Apsburgo, sentía ganada la partida. No podía suponer a su vasallo Horthy capaz de negarse a devolverle el poder. De Steinamanger prosiguió viaje a Budapest en automóvil. Y, de improviso y de incógnito, traspuso el umbral del palacio regio. Una gran decepción lo aguardaba. En los semblantes de los pocos presentes notó hostilidad. Horthy lo recibió consternado. La entrevista duró dos horas. Fue una lucha por el poder -escribe Carlos- en la cual él, “desarmado frente a Horthy, tuvo que sucumbir, malgrado sus desesperados esfuerzos, a la infidelísima, traidora, y baja avidez del regente”.
Horthy comenzó por preguntar a su soberano qué cosa le ofrecía si le dejaba el gobierno. El heredero de la corona apenas podía creer lo que oía. Fingió haber comprendido mal. El Regente precisó categóricamente su pregunta: “-¿Qué me da S. M. en cambio? Este vulgar mercado nauseó al ex-emperador. Le dejó sin embargo ánimo para decir a Horthy que sería “su brazo derecho”. Mas el regente no era hombre de contentarse con una metáfora. Exigió una promesa más concreta. Carlos le prometió, sucesiva y acumulativamente, la confirmación del título de Duque que él mismo se había otorgado, el comando supremo del ejército y de la flota y el toisón de oro. Pero todo esto no fue suficiente para inducir a Horthy a retirarse. Se lo vedaba -decía- su juramento a la asamblea nacional. Combatiendo sus aprensiones, Carlos le aseguró que su reposición en el trono no traería ninguna grave molestia internacional. Le reveló que contaba con la palabra de un autorizadísimo personaje francés. El regente quiso conocer el nombre de este personaje. Declaró que este nombre, si realmente era autorizado, podía inducirlo a ceder. A instancias del rey, se comprometió a guardar el secreto y a rendirse ante la decisiva revelación. El monarca pronunció el misterioso nombre. Más nuevamente Horthy encontró una evasiva. No estaba aún madura la situación -decía- para la vuelta de Carlos a su trono. De incógnito, como había entrado, Carlos salió del palacio y de Budapest. En Steirnamanger, lo esperaba ya la noticia de que el gobierno había dado órdenes para obligarlo a abandonar Hungría.
¿Cómo escaló Horthy el poder? La historia es bastante conocida. La victoria aliada no solo produjo en Austria-Hungría, como en Alemania, el derrumbamiento del régimen. Produjo, además la disgregación del imperio, compuesto de pueblos heterogéneos a los que una prolongada convivencia, bajo el señorío de los Apsburgo, no había logrado fusionar nacionalmente. Hungría se independizó. El conde Miguel Karolyi asumió el poder con el título de presidente de la república. Su gobierno se apoyaba en los elementos demócratas y socialistas. Karolyi, que procedía de la aristocracia magiar, tenía una interesante historia de revolucionario y de patriota. Pero la política de las potencias vencedoras no le consintió durar en el poder. La revolución húngara se hallaba frente a difíciles problemas. El más grave de todos era el de las nuevas fronteras nacionales. El patriotismo de los húngaros se revelaba contra las mutilaciones que la Entente había decidido imponerle. En la imposibilidad de suscribir el tratado de paz que sancionaba estas mutilaciones, Karolyi resignó el poder en manos del partido social-democrático. Los leaders de este partido pensaron que, atacados de un lado por los reaccionarios y de otro por los comunistas, no tenían ninguna chance de mantenerse en el poder. Resolvieron, por tanto, entenderse con los comunistas. El partido comunista húngaro, dirigido por Bela Kun, era muy joven. Era un partido emergido de la revolución. Pero había conquistado un gran ascendiente sobre las masas y había atraído a su flanco a la izquierda de la social-democracia. Los social-democráticos, aconsejados por estas circunstancias, aceptaron el programa de los comunistas y les entregaron la dirección del experimento gubernamental. Nació, de este modo, la república sovietista húngara. Bela Kun y sus colaboradores trabajaron empeñosamente, durante los cuatro meses que duró el ensayo, por actuar su programa y construir, sobre los escombros del viejo régimen, el nuevo Estado socialista. La gran propiedad industrial fue nacionalizada. La gran propiedad agraria fue entregada a los campesinos organizados en cooperativas. Mas todo este trabajo estaba condenado al fracaso. El partido comunista, demasiado incipiente, carecía de preparación y de homogeneidad. Al partido social-democrático, que compartía con él las funciones del gobierno, le faltaban espíritu y educación revolucionarias. La burocracia sindical seguía, desganada y amedrentada, a Bela Kun. Y, sobre todo, la Entente acechaba la hora de estrangular a la revolución. Checo-Eslavia y Rumania fueron movilizadas contra Hungría. La república húngara se defendió denodadamente; pero al fin resultó vencida. Derrotado por sus enemigos de fuera, el comunismo no pudo continuar resistiendo a sus enemigos de dentro. Los social-democráticos pactaron con los agentes de la Entente. A cambio de la paz, la Entente exigía la sustitución del régimen comunista por un régimen democrático-parlamentario. Sus condiciones fueron aceptadas. Bela Kun dejó el poder a los leaders social-democráticos. No pudieron estos, empero, conservarlo. La ola reaccionaria barrió en cuatro días el endeble y pávido gobierno de la social-democracia. Y colocó en su lugar al gobierno de Horthy. La reacción, monarquista y tradicionalista, necesitaba un regente. Necesitaba también un dictador militar. Ambos oficios podía llenarlos un almirante de la armada de los Apsburgos. Su gobierno duraría el tiempo necesario para liquidar, con las potencias de la Entente, las responsabilidades y las consecuencias de la guerra y para preparar el camino a la restauración monárquica.
Horthy inauguró un período de “terror blanco”. Todos los actores, todos los fautores de la revolución, sufrieron una persecución sañuda, implacable, rabiosa. Una comisión de diputados británicos, encabezada por el coronel Wedgwood, que visitó Hungría en esa época, realizó una sensacional encuesta. El número de detenidos políticos era de doce mil. La delegación constató una serie de asesinatos, de fusilamientos y de masacres. Sus denuncias, rigurosamente documentadas, provocaron en Europa un vasto movimiento de protestas. Este movimiento consiguió evitar la ejecución de cinco miembros del gobierno de Bela Kun condenados a muerte.
El gobierno de Horthy inspira su política en los intereses de la propiedad agraria. Sus actos acusan una tendencia inconsciente a reconstruir en Hungría una economía medioeval. Bajo la regencia de Horthy, el campo domina a la ciudad. La industria, la urbe, languidecen. Hace tres años aproximadamente visité Budapest. Hallé ahí una miseria comparable solo a la de Viena. El proletariado industrial ganaba una ración de hambre. La pequeña burguesía urbana, pauperizada, se proletarizaba rápidamente. César Falcón y yo, discurriendo por los suburbios de Budapest, descubrimos a un intelectual -autor de dos libros de estética musical- reducido a la condición de portero de una “casa de vecindad”. Un periodista nos dijo que había personas que no podían hacer sino tres o cuatro comidas a la semana. Meses después la falencia de Hungría arribó a un grado extremo. El gobierno de Horthy reclamó la asistencia de los aliados. Desde entonces, Hungría, como Austria, se halla bajo la tutela financiera de la Sociedad de las Naciones. Y bajo la autoridad de los altos comisarios de la banca inter-aliada.
José Carlos Mariátegui

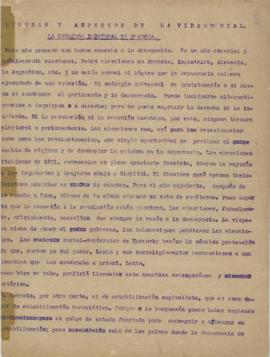
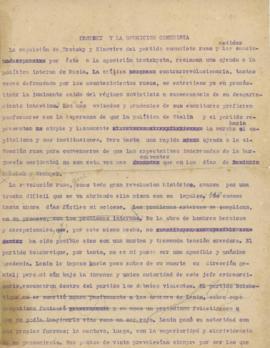
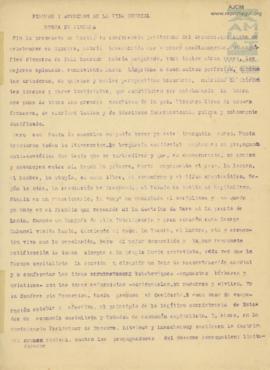
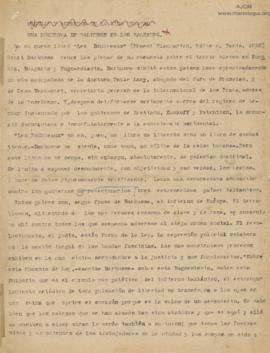
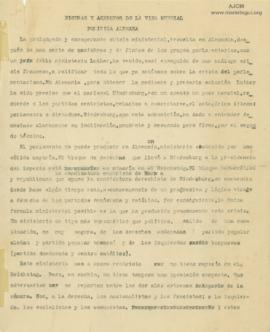
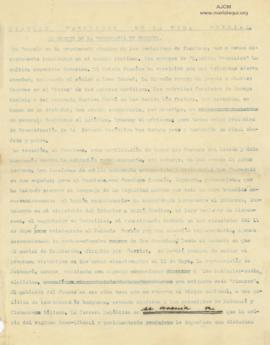
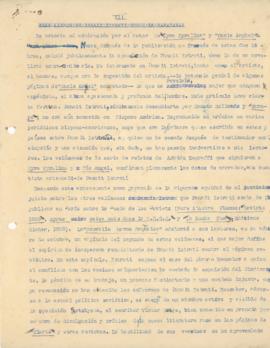










![El destino de Norteamérica [Recorte]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/d/9/a/d9a0ac3b3e90a988501570f623cdf8d66bf0cea296405fc3c57d97e2a286ae65/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19271217_142.jpg)
![El destino de Norteamérica [Manuscrito]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/d/d/f/ddfa15b5b8b9be01c32a69687e2fa265e1466d6b78473f025f7a8db58203c4f5/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-01-1927-12-17_142.jpg)
![El exilio de Trotzky [Manuscrito]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/7/c/8/7c8d7bcf18fce5e60c267f3720d3f52802daf743b485d1e00cc0b628da8905d1/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-01-19290223_142.jpg)
