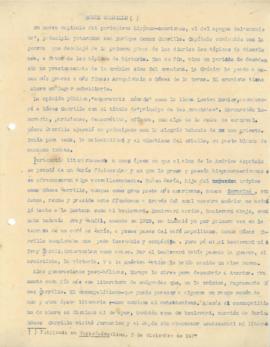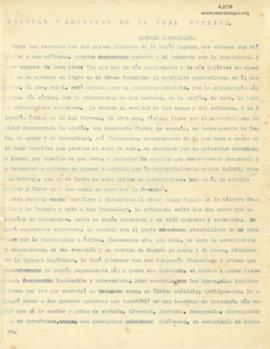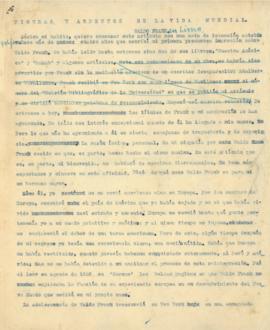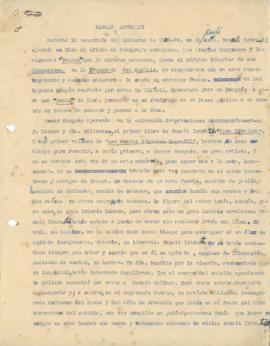Entre los retratos que del primer ministro de la Unión Sagrada nos ofrecen sus biógrafos y sus críticos, ninguno retorna a mi recuerdo con la insistencia de este esquema de León Blum: “Lo que hay de más apasionante y de más patético en aquel que se ha apodado el Tigre es el drama interior, el conflicto que sostienen en él dos seres. El uno, moral, está animado por un pesimismo absoluto, por la misantropía más aguda, más cínica, por la repugnancia de los hombres, de la acción, de todo. La habita un escepticismo espantoso. Lo obsede la vanidad de las cosas y del esfuerzo. I su filosofía íntima es la del Nirvana. El otro ser, físico, tiene por el contrario una necesidad desmesurada de acción, una devorante fiebre de energía, un temperamento de ímpetu, de ardor y de brutalidad. Así Clemenceau, desesperando de lo que hace a causa de la nada terrible que percibe al cabo de todo, es empujado por su actividad demoniaca a luchar por aquello de que duda, a defender aquello que secretamente desprecia y a desgarrar a quienes se oponen a aquello que él congenitalmente estima inútil. Creo sin embargo, que en el fondo de este abismo de escepticismo, hay en él un refugio sólido y firme como una rosa; su amor por la Francia”.
Este retrato atribuye a Clemenceau el mismo rasgo fijado en la célebre: “Ama a la Francia y odia a los franceses”. La antinomia entre los dos seres, que se oponían en Clemenceau, entre su razón pesimista y su vida operante y combativa, está sagazmente expresada, de acuerdo con el gusto stendhaliano de León Blum por lo psicológico e íntimo. Clemenceau era, sin duda, un caso de escepticismo y desesperanza en una vocación y un destino de hombre de lucha y de presa. Ministro de la Tercera República, le tocó gobernar con una burguesía financiera y urbana que se sentía seguramente más a gusto con Caillaux, el hombre a quien Clemenceau, implacable y ultrancista, hizo condenar. Las ideas, las instituciones por las que combatió le era, en último análisis, indiferentes. No asignó nunca a las grandes palabras que inscribió en sus banderas de polemista más valor que el de santos y de señas de combate. Libertad, justicia, democracia, abstracciones que no estorbaban, con escrúpulos incómodos, su estrategia de conductor.
Pero no se explica uno suficientemente el conflicto interior, el drama personal de Clemenceau, si no lo relaciona con su época, si no lo sitúa en la historia. La fuerza, la pasión de Clemenceau estaban en contraste con los hechos y las ideas de la realidad sobre la cual actuaban. Este aldeano de la Vandée, este espécimen de una Francia anticlerical, campesina y “frondeuse”, era un jacobino supérstite, inconvencional, extraviado en el parlamento y la prensa de la Tercera República. No entendió jamás, por esto, los intereses ni la psicología de la clase que en dos oportunidades lo elevó al gobierno. Tenía el ímpetu demoledor de los tribunos de la Revolución Francesa. En una Francia parlamentaria, industrial y prestamista, este ímpetu no podía hacer de él sino un polemista violento, un adversario inexorable de ministerios de los que nada sustancial lo separaba ideológica y prácticamente. Pequeño burgués de la Vandée, humanista, asaz voltairiano. Clemenceau no podía poner su fuerza al servicio del socialismo o del proletariado. El humanitarismo y el pacifismo de los elocuentes parlamentario de la escuela de Jaurés se avenían poco, sin duda, con su humor jacobino. Pero lo que alejaba sobre todo a Clemenceau del socialismo, más que su recalcitrante individualismo pequeño-burgués de provincia, era su incomprensión radical de la economía moderna. Esto lo condenaba a los impases del radicalismo. Clemenceau, no podía ser sino un “hombre de izquierda”, pronto a emplear su violencia, como Ministro del Interior, en la represión de las masas revolucionarias izquierdistas.
La guerra dio a este temperamento la oportunidad de usar plenamente su energía, su rabia, su pasión. Clemenceau era en el elenco de la política francesa el más perfecto ejemplar de hombre de presa. La guerra no podía ser dirigida en Francia con las hesitaciones y compromisos de los parlamentarios, de los estadistas de tiempos normales. Reclamaba un jefe como Clemenceau, este perpetuo viento de fronda ansioso de transformarse en huracán. Otro hombre, en el gobierno de Francia, habría negociado con menos rudeza la unidad de comando, habrían planteado y resuelto con menos agresividad las cuestiones del frente interno. Otro hombre no habría sometido a Caillaux a la Corte de Justicia. La guerra bárbara, la guerra a muerte, exige jefes como Clemenceau. Sin la guerra, Clemenceau no habría jugado el rol histórico que avalora hoy mundialmente su biografía. Se le recordaría como una figura de la política francesa. Nada más.
Pero si la guerra sirvió para conocer la fuerza destructora y ofensiva de Clemenceau, sirvió también para señalar sus límites de estadista. La actuación de Clemenceau en la paz de Versalles es la de un político clausurado en sus horizontes nacionales. El tigre siguió comportándose en las negociaciones de la paz como en las operaciones de la guerra. El castigo de Alemania, la seguridad de Francia: estas dos preocupaciones inspiraban toda su conducta, impidiéndole proceder con una ancha visión internacional. Keynes, en su versión de la conferencia de la paz, presenta a Clemenceau desdeñoso, indiferente a todo lo que no importaba a la revancha francesa contra Alemania. "Pensaba de la Francia -escribe Keynes- lo que Pericles pensaba de Atenas-; todo lo importante residía en ella, -pero su teoría política era la de Bismark. Tenía una ilusión: -la Francia; y una desilusión- la humanidad; a comenzar por los franceses y por sus colegas". Esta actitud permitió a Francia obtener del tratado de Versalles el máximo reconocimiento de los derechos de la victoria; pero permitió a la política imperial de Inglaterra, al mismo tiempo, contar en la reglamentación de los problemas internacionales y coloniales con el voto de Francia. Francia llevó a Versalles un espíritu nacionalista; Inglaterra un espíritu imperialista. No es necesario aludir a otras diferencias para establecer la superioridad de la política británica.
El patriotismo, el nacionalismo exacerbado de Clemenceau -sentido con exaltación de jacobino- era una fuerza decisiva, poderosa, en la guerra; en una paz que no podía sustraerse al influjo de la interdependencia de las naciones de sus intereses, cesaba de operar con la misma eficacia. Hacía falta, en esta nueva etapa política, una noción cosmopolita, moderna, de la economía mundial, a cuyas sugestiones el genio algo provincial y huraño de Clemenceau era íntimamente hostil.
El amigo de Georges Brandes y de Claudio Monet, consecuente con el sentimiento de que se nutrían en parte estas dos devociones, aplicaba a la política, por recónditas razones de temperamento, los principios del individualismo y del impresionismo. Era un individualista casi misántropo que no tenía fe sino en si mismo. Despreciaba la sociedad en que vivía, aunque luchaba por imponerle su ley con exasperada voluntad de dominio. I era también un impresionista. No dejaba teorías, programas, sino impresiones, manchas, en que el color sacrifica y desborda el dibujo.
La fuerza de su personalidad está en su beligerancia. Su perenne ademán de desafío y de combate, es lo que perdurará de él. No lo sentimos moderno sino cuando constatamos que, sin profesarla, practicaba la filosofía de la actividad absoluta. En abierto contraste con una demo-burguesía de compromisos y transacciones infinitas, de poltronería refinada. Clemenceau se mantuvo obstinada, agresivamente, en un puesto de combate. Tal vez, en el trato del pionner norte-americano, del puritano industrial o colonizados, se acrecentó, excitada por el dinamismo de la vida yanqui, su voluntad de potencia. "En la política, obedeció siempre su instinto de hombre de presa. Entre los bolcheviques y nosotros decía este jacobino anacrónico- no hay sino una cuestión de fuerza". Contra todo lo que pueda sugerir la obra de su primer gobierno. Clemenceau no podía plantearse el problema de a lucha contra la revolución en términos de diplomacia y compromiso. Pero le sobraban años, desilusión, aversiones para acaudillar a la burguesía de su patria en esta batalla. Y, por esto, el congreso del bloque nacional y de las elecciones de 1919, después de glorificarlo como caudillo de la victoria, votó eligiendo presidente a un adversario a quien despreciaba su jubilación y su ostracismo del poder.
José Carlos Mariátegui